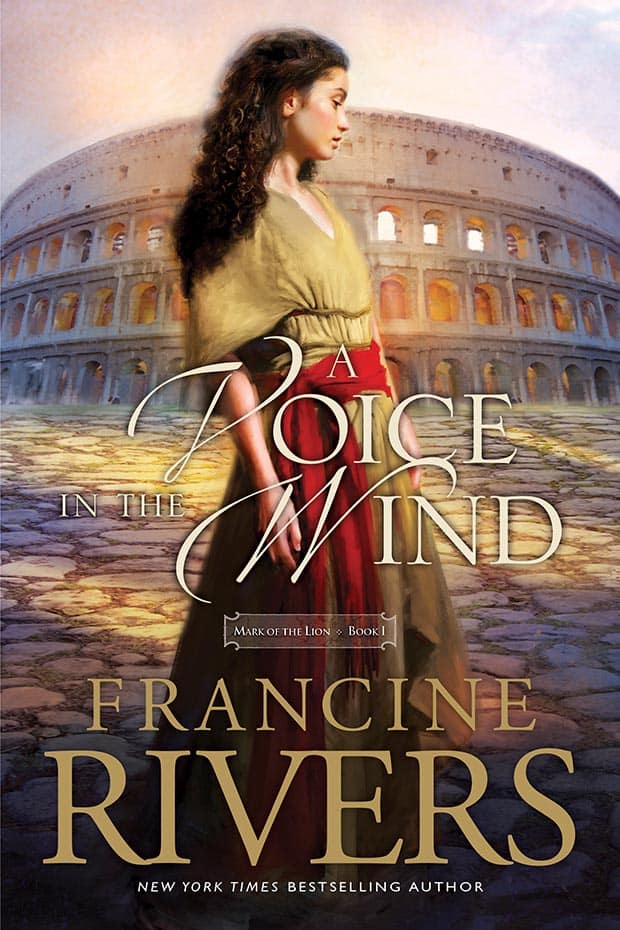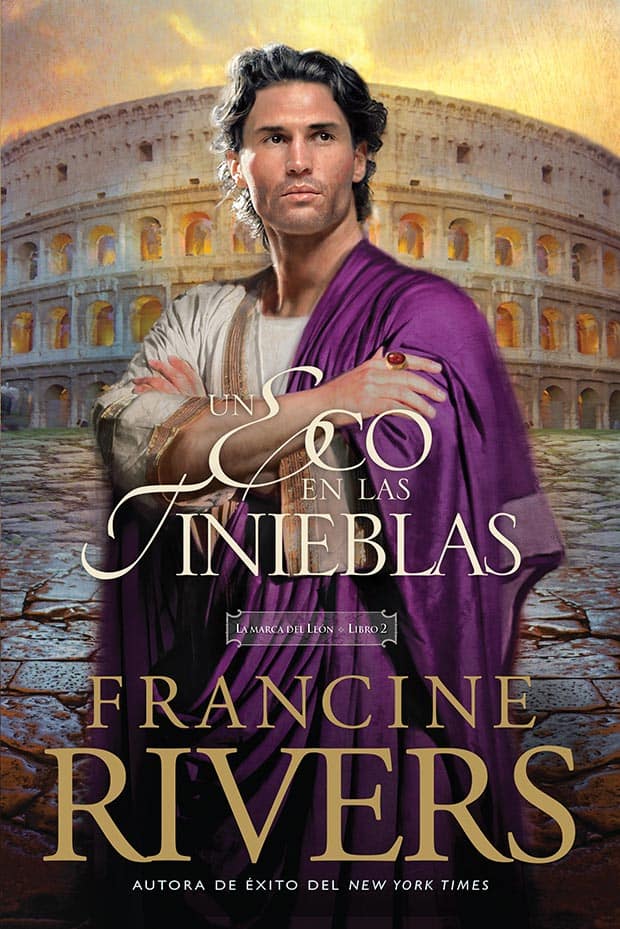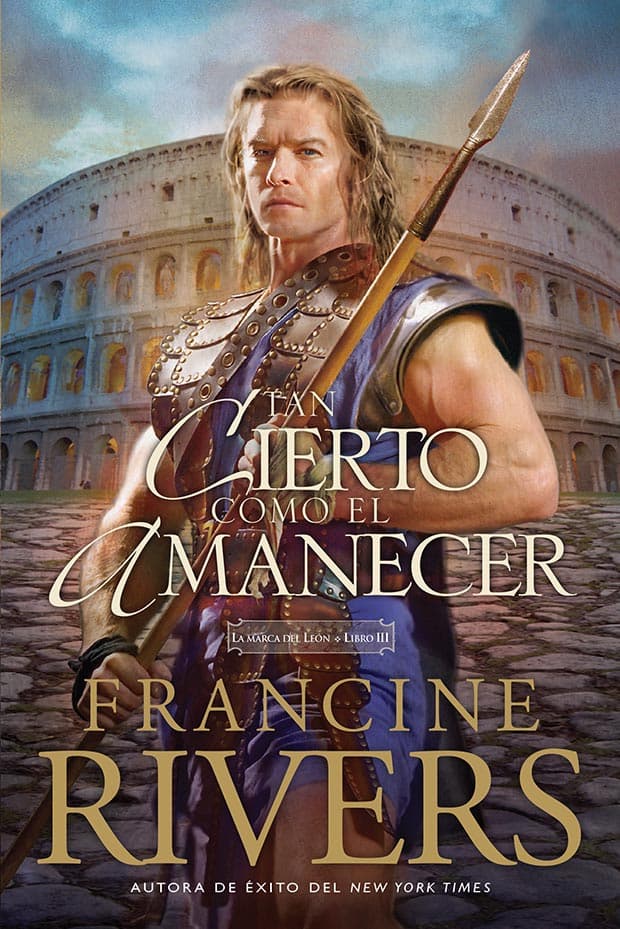Una voz en el viento
La marca del León, libro 1
Ordenar el libro
Esta serie clásica ya ha inspirado a casi más de dos millones de lectores, pero sin duda alguna, tanto los fieles seguidores como los nuevos lectores desearán poseer esta edición del 20 aniversario de este clásico cristiano. El primer libro de la serie La marca del León, Una voz en el viento, transporta a los lectores al primer siglo y les presenta a un personaje que nunca olvidarán: Hadasa. Desgarrada por su amor por un atractivo y elegante aristócrata, esta joven esclava se aferra a su fe en el Dios viviente por la liberación de las fuerzas de la Roma decadente.
Esta edición incluye un prólogo de la casa editorial, una carta redactada por Francine Rivers, un mapa del Imperio Romano c. 117 d.c., un glosario ilustrado, una conversación con Francine Rivers en forma de preguntas y respuestas y una guía de discusión para uso personal o grupal.
1
La ciudad se hinchaba bajo el sol ardiente, pudriéndose como los miles de cuerpos que yacían donde habían caído en las batallas callejeras. Un viento caliente y opresivo soplaba del suroriente, impregnado del hedor putrefacto de la descomposición. Fuera de los muros de la ciudad, la Muerte misma esperaba personificada por Tito, hijo de Vespasiano, y sesenta mil legionarios ansiosos por arrasar la ciudad de Dios.
Incluso antes de que los romanos cruzaran el valle de los Espinos y acamparan en el monte de los Olivos, las facciones enfrentadas en el interior de los muros de la ciudad ya habían preparado el camino para su destrucción.
Ladrones judíos, que ahora huían como ratas ante las legiones romanas, habían caído recientemente sobre Jerusalén, asesinando a sus ciudadanos destacados y ocupando el santo templo. Echando suertes por el sacerdocio, habían convertido la casa de oración en un mercado de tiranía.
Siguiendo de cerca a los ladrones llegaron los rebeldes y los zelotes. Dirigidos por líderes rivales —Juan, Simón y Eleazar— las facciones enemigas se propagaron entre los tres muros. Henchidos de poder y orgullo, cortaron Jerusalén en trozos ensangrentados.
Violando el día de descanso y las leyes de Dios, Eleazar atacó la torre Antonia y asesinó a los soldados romanos que estaban en ella. Los zelotes arrasaron, asesinando a miles más que intentaban recuperar el orden en una ciudad enloquecida. Se establecieron tribunales ilegales que se burlaban de las leyes del hombre y de Dios mientras cientos de hombres y mujeres inocentes eran asesinados. Depósitos llenos de maíz fueron incendiados en el caos. Pronto llegó el hambre.
En su desesperación, los judíos piadosos oraban fervientemente para que Roma llegara y atacara la gran ciudad. Esos judíos pensaban que entonces, y solamente entonces, las facciones internas de Jerusalén se unirían en una causa común: la liberación en contra de Roma.
Roma efectivamente llegó y, con sus odiadas insignias en alto, su grito de guerra atravesó toda Judea. Tomaron Gadara, Jotapata, Beerseba, Jericó y Cesarea. Las poderosas legiones marcharon sobre las mismas huellas de los devotos peregrinos que llegaban de todas partes de la nación judía para adorar y celebrar los días sagrados del Festival de los Panes sin Levadura: la Pascua. Decenas de miles de inocentes llegaron en masa a la ciudad y se encontraron en medio de una guerra civil. Los zelotes cerraron las puertas, atrapándolos adentro. Roma continuó hasta que el clamor de la destrucción hizo eco por todo el valle de Cedrón contra los muros de la propia Jerusalén. Tito sitió la antigua Ciudad Santa, decidido a terminar de una vez por todas con la rebelión judía.
Josefo, el general judío de la caída de Jotapata que había sido llevado cautivo por los romanos, lloró y se lamentó sobre la primera pared derribada por los legionarios. Con el permiso de Tito, le suplicó a su pueblo que se arrepintiera, advirtiéndoles que Dios estaba contra ellos, que las profecías sobre la destrucción estaban a punto de cumplirse. Los pocos que lo escucharon y lograron evadir a los zelotes en su huida se toparon con los codiciosos sirios —quienes los diseccionaron en busca de las monedas de oro que supuestamente se habían tragado antes de abandonar la ciudad. Los que no prestaron atención a Josefo sufrieron toda la furia de la maquinaria de guerra romana. Habiendo cortado todos los árboles a lo largo de kilómetros, Tito construyó máquinas de asedio que arrojaron innumerables jabalinas, piedras e incluso cautivos hacia el interior de la ciudad.
Desde el Mercado superior hasta el Acra inferior y el valle de los mercaderes de queso en medio, la ciudad se retorcía con la revuelta.
En el interior del gran templo de Dios, el líder rebelde Juan fundió las vasijas de oro sagradas para sí mismo. Los justos lloraban por Jerusalén, la novia de reyes, la madre de profetas, el hogar del reypastor David. Destrozada por su propio pueblo, Jerusalén yacía abatida e impotente, esperando el golpe de muerte de parte de los odiados gentiles extranjeros.
La anarquía había destruido a Sión, y Roma estaba lista para destruir la anarquía… en cualquier momento… en todas partes.
***
Hadasa sostenía a su madre, con lágrimas quemándole los ojos, mientras quitaba el cabello negro del rostro pálido y demacrado de su madre. Su madre había sido bella alguna vez. Hadasa recordó cómo la observaba mientras se soltaba el cabello hasta que pendía en gruesas ondas relucientes sobre la espalda. Su gloria suprema, decía papá. Ahora era áspero y opaco, y sus mejillas —una vez rubicundas— estaban pálidas y hundidas. Tenía el vientre hinchado por la desnutrición, los huesos de las piernas y los brazos se dibujaban nítidamente bajo la ropa gris.
Hadasa levantó la mano de su madre y la besó tiernamente. Parecía una garra huesuda, floja y fría.
—¿Mamá?
Ninguna respuesta. Hadasa miró a su hermana menor, Lea, quien dormía en un camastro sucio en una esquina de la habitación. Afortunadamente estaba dormida, olvidándose por un momento de la lenta agonía de la inanición.
Hadasa volvió a acariciar el cabello de su madre. El silencio la cubría como una mortaja caliente; el dolor en el vientre vacío era prácticamente insoportable. Apenas ayer había llorado amarga mente cuando su madre le había dado gracias a Dios por la comida que Mateo había logrado conseguir para ellas: el cuero del escudo de un soldado romano muerto.
¿Cuánto faltaba para que todos murieran?
Lamentándose en silencio, todavía podía oír a su padre hablándole con voz firme pero bondadosa: «No es posible que los hombres eviten su destino, aun cuando lo vean de antemano».
Ananías le había dicho esas palabras pocas semanas atrás, aunque ahora parecían una eternidad. Su padre había estado orando toda esa mañana, y ella había tenido mucho miedo. Sabía lo que él iba a hacer, lo que siempre había hecho. Saldría y predicaría a los no creyentes sobre el Mesías, Jesús de Nazaret.
—¿Por qué tienes que volver a salir y hablarle a esa gente? La última vez casi te matan.
—¿Esa gente, Hadasa? Son tus parientes. Soy un benjaminita.
Ella todavía podía sentir su suave caricia en la mejilla. Él siguió:
—Debemos aprovechar cada oportunidad para decir la verdad y proclamar la paz. Especialmente ahora. Muchos de ellos tienen muy poco tiempo.
Entonces Hadasa se había aferrado a su padre.
—Por favor, no te vayas. Padre, sabes lo que ocurrirá. ¿Qué haremos sin ti? Tú no puedes traer la paz. ¡No hay paz en este lugar!
—No hablo de la paz del mundo, Hadasa, sino de la de Dios. Y lo sabes. —La abrazó—. Calma, hija. No llores así.
Hadasa no quería soltarlo. Sabía que la gente no lo escucharía; no querían escuchar lo que su padre tenía para decirles. Los hombres de Simón lo cortarían en pedazos delante de la gente como ejemplo de lo que les ocurría a quienes hablaban a favor de la paz. Ya les había ocurrido a otros.
—Debo irme. —Con mano firme pero mirándola con amabilidad, le levantó el mentón—. Independientemente de lo que me ocurra, el Señor siempre estará con ustedes.
La había besado y abrazado, y luego la había apartado de sí para poder besar y abrazar a sus otros dos hijos.
—Mateo, te quedarás aquí con tu madre y tus hermanas.
Sujetando a su madre y sacudiéndola, Hadasa había suplicado:
—¡No puedes dejarlo ir! ¡Esta vez no!
—Silencio, Hadasa. ¿A quién sirves al protestar así contra tu padre?
La reprimenda de su madre, aunque había sido pronunciada con suavidad, la había golpeado con fuerza. Anteriormente le había dicho muchas veces que cuando uno no sirve al Señor, sin darse cuenta sirve al maligno. Luchando contra las lágrimas, Hadasa había obedecido y guardó silencio.
Rebeca había puesto la mano sobre la barba gris de su esposo. Sabía que Hadasa tenía razón; su esposo tal vez no volvería. Probablemente no. Pero quizás, si era la voluntad de Dios, algún alma podría salvarse gracias a su sacrificio. Una podría ser suficiente. Tenía los ojos llenos de lágrimas y no podía, no osaba, hablar. Porque de hacerlo, temía unirse a Hadasa y suplicarle que se quedara a salvo en la pequeña casa. Pero Ananías sabía mejor que ella lo que Dios quería de él. Su esposo había puesto una mano sobre las suyas y ella había intentado no llorar.
—Recuerda al Señor, Rebeca —había dicho él con solemnidad—. Estamos juntos en él.
No había regresado.
Hadasa se inclinó sobre su madre en actitud de protección, temerosa de perderla también.
—¿Madre?
Seguía sin responder. Respiraba superficialmente y tenía un color ceniciento. ¿Por qué tardaba tanto Mateo? Se había ido al amanecer. Seguramente el Señor no se lo llevaría también a él…
En el silencio de la pequeña habitación, el temor de Hadasa creció. Acarició como ausente el cabello de su madre. Por favor, Dios. ¡Por favor! No le salían las palabras, por lo menos ninguna que tuviera sentido. ¿Por favor qué? ¿Matarlos ahora de hambre antes de que llegaran los romanos con sus espadas o padecieran la agonía de una cruz? ¡Oh, Dios, Dios! Suplicó, en forma desarticulada y desesperada, impotente y llena de temor. ¡Ayúdanos!
¿Por qué habían venido a esta ciudad? Ella odiaba Jerusalén.
Hadasa luchó contra la desesperación que la embargaba. Se había vuelto tan pesada que se sentía como una carga física que la arrastraba hacia un pozo oscuro. Intentó pensar en tiempos mejores, más felices, pero esos pensamientos no llegaban.
Pensó en los meses pasados, cuando habían viajado desde Galilea sin imaginar jamás que quedarían atrapados en la ciudad. La noche antes de entrar a Jerusalén, su padre había instalado un campamento en una ladera a escasa distancia del monte Moriah, donde Abraham casi había sacrificado a Isaac. Les había relatado historias de cuando era un muchacho que vivía justo afuera de la gran ciudad, y había seguido hablando hasta altas horas de la noche sobre las leyes de Moisés, bajo las que había crecido. Les había hablado de los profetas. De Yeshúa, el Cristo.
Hadasa se había dormido y soñado con el Señor alimentando a los cinco mil en la ladera de una colina.
Recordó que su padre había despertado a la familia al amanecer. Recordó cómo, a la salida del sol, la luz se reflejó en el mármol y el oro del templo, convirtiendo la estructura en un faro en llamas de intenso esplendor que se podía ver desde muchos kilómetros a la distancia. Hadasa todavía podía sentir el asombro que le había producido la gloriosa vista.
—Oh, padre, es tan bello.
—Sí —había respondido él con solemnidad—, pero con mucha frecuencia, las cosas de gran belleza están llenas de gran corrupción.
A pesar de la persecución y el peligro que les esperaban en Jerusalén, su padre había rebosado de alegría y anticipación mientras entraban por las puertas. Quizás esta vez más de sus parientes escucharían; más le darían su corazón al Señor resucitado.
Pocos creyentes del Camino permanecían en Jerusalén. Muchos habían sido encarcelados, algunos apedreados, aún más desterrados a otros lugares. Lázaro, sus hermanas y María Magdalena habían sido expulsados; el apóstol Juan, un querido amigo de la familia, había abandonado Jerusalén dos años atrás, llevando consigo a la madre del Señor. Pero el padre de Hadasa se había quedado. Una vez por año volvía a Jerusalén con su familia para reunirse con otros creyentes en un aposento alto. Allí compartían el pan y el vino, tal como su Señor Jesús lo había hecho la noche antes de su crucifixión. Este año, Simeón BarAdonías había presentado los elementos de la cena de Pascua:
«El cordero, el pan sin levadura y las hierbas amargas de la Pascua tienen tanto significado para nosotros como para nuestros hermanos y hermanas judíos. El Señor cumple cada elemento. Él es el Cordero de Dios perfecto que, aunque sin pecado propio, ha cargado sobre sí la amargura de nuestro pecado. Así como a los judíos cautivos en Egipto se les indicó que pintaran con sangre la puerta de su vivienda para que la ira y el juicio de Dios pasaran de largo, de la misma manera Jesús ha derramado su sangre por nosotros para que podamos estar sin culpa delante de Dios en el día del Juicio Final. Somos hijos e hijas de Abraham, porque somos salvos por nuestra fe en el Señor por medio de la gracia…».
Los tres días siguientes habían ayunado y orado y repetido las enseñanzas de Jesús. Al tercer día, cantaron y se regocijaron, partiendo el pan juntos una vez más en celebración de la resurrección de Jesús. Y cada año, en la última hora del encuentro, su padre contaba su propia historia. Este año no había sido diferente. La mayoría ya había escuchado su historia muchas veces, pero siempre había algunos nuevos en la fe. Era a ellos a quienes se dirigía su padre.
Se ponía de pie, un hombre sencillo con cabello y barba gris, y ojos oscuros llenos de luz y serenidad. No había nada especial en él. Incluso al hablar, era un hombre común. Era el toque de la mano de Dios lo que lo hacía diferente de otros.
«Mi padre era un hombre bueno, un benjaminita que amaba a Dios y me enseñó la ley de Moisés —comenzaba tranquilamente, mirando a los ojos de quienes lo rodeaban—. Era un comerciante en las proximidades de Jerusalén, y se casó con mi madre, la hija de un agricultor pobre. No éramos pobres, y no éramos ricos. Por todo lo que teníamos, mi padre le daba gloria y gracias a Dios.
»Cuando llegaba la Pascua, cerrábamos nuestro pequeño negocio y entrábamos a la ciudad. Mi madre se quedaba con amigos y hacía los preparativos para la Pascua. Mi padre y yo pasábamos el día en el templo. Escuchar la Palabra de Dios equivalía a comer carne, y yo soñaba con ser escriba. Pero eso no ocurrió. Cuando cumplí catorce años, mi padre murió, y como yo no tenía hermanos ni hermanas, tuve que hacerme cargo del negocio de mi padre. Los tiempos eran difíciles, y yo era joven e inexperto, pero Dios fue bueno. Él proveyó para nosotros».
Cerró los ojos. «Luego me enfermé de fiebre. Luché contra la muerte. Podía escuchar a mi madre llorando y clamando a Dios. Señor, oraba yo, no me dejes morir. Mi madre me necesita. No tiene a nadie más y quedará sola; nadie proveerá para ella. ¡Por favor no me lleves ahora! Pero vino la muerte. Me rodeó como una fría oscuridad y me atenazó». El silencio en el aposento era casi tangible mientras sus oyentes esperaban el final.
No importaba cuántas veces Hadasa hubiera escuchado la historia, nunca se cansaba de ella ni olvidaba el poder que tenía. Mientras su padre hablaba, ella podía sentir esa oscura y solitaria fuerza que se había apoderado de él. Ella sintió escalofríos y abrazó sus piernas contra su pecho mientras su padre continuaba.
«Mi madre dijo que unos amigos me llevaban camino a la tumba cuando Jesús pasó por allí. El Señor escuchó el llanto de mi madre y se compadeció de ella. Mi madre no sabía quién era cuando él detuvo la procesión funeraria, pero había muchos con él, sus seguidores, así como enfermos y cojos. Luego ella lo reconoció, porque me tocó y me levanté».
Hadasa quería saltar y gritar de alegría. Algunos de los que la rodeaban lloraban, con el rostro transfigurado de asombro y de gozo. Otros querían tocar a su padre, poner las manos sobre un hombre que había sido sacado de la muerte por Cristo Jesús. Y tenían muchas preguntas. ¿Qué sintió cuando se levantó? ¿Habló con Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Qué aspecto tenía?
En el aposento alto, entre los creyentes reunidos, Hadasa se había sentido segura. Había sentido fortaleza. En ese lugar, podía sentir la presencia de Dios y su amor. «Me tocó y me levanté». El poder de Dios podía superar cualquier cosa.
Entonces abandonaban el aposento alto y, cuando su padre conducía a la familia a la pequeña casa donde se hospedaban, resurgía el permanente temor de Hadasa. Siempre oraba para que su padre no se detuviera en el camino y comenzara a hablar. Cuando relataba su historia a los creyentes, ellos lloraban y se regocijaban. Pero entre los no creyentes, era objeto de menosprecio. El entusiasmo y la seguridad que Hadasa sentía junto a los que compartían su fe se disolvía cuando observaba a su padre ponerse de pie frente a una multitud y sufrir su maltrato.
«¡Escúchenme, hombres de Judá! —decía, convocando a la gente—. Escuchen las buenas nuevas que tengo para darles».
Al comienzo escuchaban. Era un hombre mayor y sentían curiosidad. Los profetas siempre eran una diversión. Su padre no era elocuente como los líderes religiosos; hablaba en forma simple desde su corazón. Y la gente siempre se reía y se mofaba de él. Algunos le arrojaban frutas y verduras podridas; otros lo llamaban loco. Había quienes se enfurecían con su historia de resurrección, y le gritaban que era un mentiroso y un blasfemo.
Dos años atrás lo habían golpeado tan fuerte que dos amigos tuvieron que cargarlo hasta la pequeña casa alquilada donde siempre se alojaban. Elcana y Benaía habían intentado hacerlo entrar en razón.
—Ananías, no debes volver aquí —había dicho Elcana—. Los sacerdotes saben quién eres y pretenden silenciarte. No son tan necios como para pedir un juicio, pero hay muchos hombres malos que harán la voluntad de otro por un siclo. Sacude el polvo de Jerusalén de tus pies y vete a un lugar donde el mensaje sea escuchado.
—¿Dónde más puede ser eso que aquí donde nuestro Señor murió y resucitó?
—Muchos de los que fueron testigos de su resurrección han huido de la prisión y la muerte a manos de los fariseos —señaló Benaía—. Incluso Lázaro ha abandonado Judea.
—¿Adónde se fue?
—He oído decir que llevó a sus hermanas y a María de Magdala a Galia.
—Yo no puedo abandonar Judea. Pase lo que pase, aquí es donde el Señor me quiere.
Benaía se había quedado en silencio por un largo rato, y luego asintió lentamente:
—Entonces será como el Señor quiere.
Elcana había estado de acuerdo y había colocado su mano sobre las del padre de Hadasa.
—Selomot y Ciro permanecerán aquí. Te ayudarán cuando estés en Jerusalén. Yo me llevaré a mi familia lejos de esta ciudad. Benaía vendrá conmigo. Que el rostro de Dios brille sobre ti, Ananías. Tú y Rebeca estarán en nuestras oraciones. Y también tus hijos.
Hadasa había llorado, frustradas sus esperanzas de abandonar esa ciudad desgraciada. Su fe era débil. Su padre siempre perdonaba a quienes lo atormentaban o lo atacaban, mientras que ella oraba para que pasaran por todos los fuegos del infierno por lo que le hacían a su padre. A menudo oraba para que Dios cambiara su voluntad y enviara a su padre a un lugar lejos de Jerusalén. A un lugar pequeño y pacífico donde la gente lo escuchara.
—Hadasa, sabemos que Dios usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de los que son llamados conforme a su propósito —decía a menudo su madre, tratando de consolarla.
—¿Qué bien hay en ser golpeado? ¿Qué bien hay en ser escupido? ¿Por qué tiene que sufrir así?
En las pacíficas colinas de Galilea, con el azul que se extendía frente a ella y las lilas del campo a sus espaldas, Hadasa podía creer en el amor de Dios. En casa, allá en esas colinas, su fe era fuerte. Le generaba calor y su corazón cantaba.
En Jerusalén, en cambio, luchaba. Se aferraba a su fe, pero sentía que se le escapaba. La duda era su permanente compañía, y la dominaba el temor.
—Padre, ¿por qué no podemos creer y permanecer en silencio?
—Estamos llamados a ser la luz del mundo.
—Cada año que pasa nos odian más.
—El odio es el enemigo, Hadasa. No la gente.
—Es la gente la que te golpea, padre. ¿No fue el mismo Señor el que dijo que no arrojáramos perlas a los cerdos?
—Hadasa, si tengo que morir por él, lo haré con gozo. Lo que hago es para un buen propósito. La verdad no sale y vuelve vacía. Debes tener fe, Hadasa. Recuerda la promesa. Somos parte del cuerpo de Cristo, y en Cristo tenemos vida eterna. Nada nos puede separar. Ningún poder de la tierra. Ni siquiera la muerte.
Hadasa había apoyado su rostro en el pecho de su padre, con el tosco tejido de su túnica frotándole la piel.
—¿Por qué puedo creer cuando estoy en casa, padre, pero aquí no?
—Porque el enemigo sabe dónde eres más vulnerable. —Había puesto sus manos sobre las de ella—. ¿Recuerdas la historia de Josafat? Los hijos de Moab y Amón y del monte Seir se unieron contra él con un poderoso ejército. El Espíritu del Señor vino sobre Jahaziel y Dios habló por medio de él: “No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios”. Mientras cantaban y alababan al Señor, el Señor mismo puso emboscadas para sus enemigos. Y por la mañana, cuando los israelitas salieron a los puestos de vigilancia del campo, vieron los cuerpos de los muertos. Ninguno había escapado. Los israelitas ni siquiera habían levantado una mano en la batalla, y la batalla estaba ganada.
Besándole la cabeza, su padre le había dicho: «Mantente firme en el Señor, Hadasa. Mantente firme y permítele pelear tus batallas. No intentes luchar sola».
Hadasa suspiró, tratando de ignorar el ardor en su estómago. Cómo añoraba ahora los consejos de su padre en la silenciosa soledad de su casa. Si creía todo lo que él le había enseñado, debería alegrarse porque él estaba con el Señor. En lugar de eso, ella padecía de un dolor que crecía y se derramaba sobre ella en oleadas, envolviéndola de una ira extraña y confusa.
¿Por qué tuvo su padre que ser tan necio por Cristo? La gente no quería escuchar; no creía. Su testimonio los ofendía. Sus palabras los enloquecían de odio. ¿Por qué, por una vez, no se había quedado dentro de los límites seguros de la pequeña casa? Seguiría vivo, estaría en esa misma habitación, consolándolos y dándoles esperanza en lugar de dejarlos para que se valieran por sí mismos. ¿Por qué no había podido ser sensato una sola vez y esperar que pasara la tormenta?
La puerta se abrió lentamente y el corazón de Hadasa dio un salto, volviéndola bruscamente al nefasto presente. Otras casas calle abajo habían sido asaltadas por ladrones, que habían asesinado a sus ocupantes por una hogaza de pan. Pero era Mateo. Hadasa soltó la respiración, aliviada de verlo.
—Estaba tan preocupada por ti —susurró con sentimiento—. Has estado afuera horas.
Mateo cerró la puerta y se apoyó, exhausto, en la pared más próxima a su hermana.
—¿Qué encontraste? —preguntó Hadasa, esperando que extrajera de la camisa lo que había encontrado. Cualquier alimento que hubiera encontrado debía mantenerse oculto; de lo contrario alguien podría atacarlo para quitárselo.
Mateo la miró desalentado.
—Nada, absolutamente nada. Ni un zapato usado, ni siquiera el cuero del escudo de un soldado muerto. Nada. —Comenzó a llorar y le temblaban los hombros.
—Shhh. Despertarás a Lea y a mamá. —Hadasa apoyó a su madre con suavidad sobre la manta y se acercó a Mateo. Lo rodeó con sus brazos y apoyó la cara sobre su pecho—. Lo intentaste Mateo, yo sé que lo hiciste.
—Tal vez es la voluntad de Dios que muramos.
—Ya no estoy segura de querer conocer la voluntad de Dios —dijo Hadasa sin pensar. En seguida asomaron sus lágrimas—. Mamá dijo que el Señor proveerá —afirmó, pero sus palabras sonaron vacías. Su fe estaba muy débil. No era como su padre o su madre. Incluso Lea, pequeña como era, amaba al Señor con todo su corazón. Y Mateo parecía que aceptaba la muerte con tranquilidad. ¿Por qué siempre era ella la que cuestionaba y dudaba?
Ten fe. Ten fe. Cuando no tienes nada más, ten fe.
Mateo se estremeció, sacándola de sus pensamientos sombríos.
—Están arrojando cuerpos al cauce del Rabadi, detrás del santo templo. Miles, Hadasa.
Hadasa recordó el horror del valle de Hinón. Allí era donde Jerusalén se deshacía de los cuerpos de los animales muertos e impuros y arrojaba el excremento humano. Allí se llevaban y se vertían cestas de pezuñas y entrañas y restos de animales del templo. Las ratas y las aves carroñeras infestaban el lugar, y el viento cálido frecuentemente arrastraba el hedor por toda la ciudad. Su padre lo llamaba Gehena. «No fue lejos de aquí que crucificaron a nuestro Señor», había dicho.
Mateo pasó su mano por su cabello.
—Tuve miedo de acercarme más.
Hadasa cerró los ojos con fuerza, pero la pregunta volvía descarnada y cruda contra su voluntad: ¿Habían arrojado a su padre en ese lugar, profanado y abandonado para descomponerse bajo el sol ardiente? Se mordió el labio e intentó alejar dicho pensamiento.
—Vi a Tito —dijo Mateo con desgano—. Pasó con algunos de sus hombres. Cuando vio los cuerpos comenzó a gritar. No pude oír sus palabras, pero un hombre dijo que se dirigía a Jehová diciéndole que eso no era obra suya.
—Si la ciudad se rindiera ahora, ¿mostraría misericordia?
—Si pudiera contener a sus hombres. Odian a los judíos y quieren verlos destruidos.
—Y a nosotros junto con ellos. —Hadasa se estremeció—. No reconocerán la diferencia entre los creyentes del Camino y los zelotes, ¿verdad? Sediciosos o judíos piadosos e incluso cristianos, no hará ninguna diferencia. —Se le llenaron los ojos de lágrimas—. ¿Es esta la voluntad de Dios, Mateo?
—Padre dijo que no es la voluntad de Dios que alguien sufra.
—Entonces ¿por qué sufrimos?
—Cargamos con las consecuencias de lo que nos hemos hecho a nosotros mismos, y del pecado que gobierna este mundo. Jesús
perdonó al ladrón, pero no lo bajó de la cruz. —Mateo volvió a
pasarse la mano por el cabello—. No soy sabio como padre. No tengo respuestas a por qué, pero sé que hay esperanza.
—¿Qué esperanza, Mateo? ¿Qué esperanza hay?
—Dios siempre deja un remanente.
***
El asedio continuó, y aunque la vida en Jerusalén fue decayendo, el espíritu de resistencia judío no lo hizo. Hadasa permaneció dentro de la pequeña casa, oyendo el horror que pasaba apenas del otro lado de la puerta sin cerrojo. Un hombre corría calle abajo gritando: «¡Han trepado el muro!».
Cuando Mateo salió para ver lo que ocurría, Lea se puso histérica. Hadasa se acercó a su hermana y la sujetó con firmeza. Ella misma se sentía próxima a la histeria, pero cuidar a su hermana menor la ayudó a tranquilizarse.
—Todo va a estar bien, Lea. Tranquila —sus palabras sonaron sin sentido a sus propios oídos—. El Señor nos está cuidando —dijo, acariciando suavemente a su hermana.
Una letanía de mentiras piadosas, porque el mundo se estaba derrumbando a su alrededor. Hadasa miró a su madre al otro lado de la habitación y sintió que volvían sus lágrimas. Su madre sonrió débilmente, como tratando de transmitirle tranquilidad, pero Hadasa no sintió consuelo. ¿Qué sería de ellos?
Cuando Mateo regresó, les relató sobre la batalla que arreciaba entre los muros. Los judíos se habían recuperado y estaban haciendo retroceder a los romanos.
No obstante, esa noche, bajo el manto de las tinieblas, diez legionarios se escabulleron entre las ruinas de la ciudad y tomaron posesión de la torre Antonia. La batalla había llegado a las puertas mismas del templo. Aunque se habían visto obligados a retroceder otra vez, los romanos contraatacaron derribando parte de los cimientos de la torre y abriendo el atrio de los gentiles. En un intento de distraerlos, los zelotes atacaron a los romanos en el monte de los Olivos. Fracasaron y fueron destruidos. Los prisioneros que tomaron fueron crucificados frente a la muralla a la vista de todos.
Volvió a reinar la quietud. Y luego un nuevo horror más devastador se extendió por la ciudad ante la noticia de que una mujer que moría de hambre se había comido a su propio hijo. La llama del odio a Roma se convirtió en un fuego.
Josefo clamó otra vez al pueblo que Dios estaba usando a los romanos para destruirlos, cumpliendo lo que los profetas Daniel y Jesús habían anunciado. Los judíos reunieron todo el material seco, betún y alquitrán que pudieron conseguir y llenaron los patios del templo. Los romanos ganaron terreno, y los judíos se lo concedieron, atrayendo a los romanos al templo. Una vez que estaban adentro, los judíos le prendieron fuego a su lugar santo, quemando hasta la muerte a muchos legionarios.
Tito recuperó el control de sus enfurecidos soldados y ordenó que se apagara el fuego. Pero apenas habían logrado salvar el templo cuando los judíos volvieron a atacar. Esta vez, ni todos los oficiales de Roma pudieron frenar la furia de los legionarios romanos que, movidos por la avaricia por sangre judía, incendiaron una vez más el templo y mataron a todo ser humano en su camino a medida que saqueaban la ciudad ya conquistada.
Los hombres murieron de a cientos cuando las llamas envolvieron la cortina babilonia, bordada con delicados hilos azules, escarlatas y púrpuras. Encima del techo del templo, un falso profeta le gritaba a la gente que trepara y se salvara. Los gritos de agonía de las personas al ser quemadas vivas se escuchaban en toda la ciudad, mezclándose con los terribles sonidos de la batalla en las calles y los callejones. Hombres, mujeres y niños, no hacía ninguna diferencia, todos caían a espada.
Hadasa intentaba sacarlo de su mente, pero el sonido de la muerte estaba en todas partes. Su madre falleció el mismo caluroso día de agosto en que cayó Jerusalén, y durante dos días, Hadasa, Mateo y Lea esperaron, sabiendo que los romanos los encontrarían tarde o temprano y los destruirían como lo estaban haciendo con todos los demás.
Alguien huyó corriendo por la angosta calle de la casa. Otros gritaban al ser atravesados sin misericordia. Hadasa quería salir corriendo, pero ¿adónde podía ir? ¿Y qué sería de su hermano y su hermana? Retrocedió al oscuro fondo de la habitación y rodeó a Lea con sus brazos.
Más voces de hombres. Más fuertes. Más cercanas. No lejos se oyó una puerta que se abría de golpe. Las personas en el interior gritaron. Una por una, fueron acalladas.
Débil y demacrado, Mateo luchó por sostenerse de pie frente a la puerta, orando en silencio. El corazón de Hadasa latió con fuerza, su estómago vacío se contrajo en un nudo doloroso. Oyó voces masculinas en la calle. Eran palabras en griego, en tono despectivo. Un hombre dio órdenes de inspeccionar las casas siguientes. Otra puerta se abrió de golpe. Más gritos.
El sonido de botas con remaches llegó hasta su puerta. El corazón de Hadasa saltó enloquecido.
—Oh, Dios…
—Cierra los ojos Hadasa —dijo Mateo, sonando extrañamente tranquilo—. Recuerda al Señor —dijo, mientras la puerta se abría de golpe. Mateo emitió un aullido estridente y quebrantado y cayó de rodillas. De la espalda le salía la punta de una espada ensangrentada, manchando de rojo la túnica gris. El alarido de Lea llenó la pequeña habitación.
El soldado romano pateó a Mateo a un lado, liberando su espada.
Hadasa no podía emitir sonido alguno. Mirando al hombre, su armadura cubierta de polvo y la sangre de su hermano, Hadasa no se pudo mover. Los ojos del soldado brillaron a través del visor. Cuando se adelantó, levantando su espada ensangrentada, Hadasa se movió con rapidez y sin pensarlo. Empujó a Lea al piso y se arrojó sobre ella. Oh Dios, haz que sea rápido, oró. Que sea instantáneo. Lea quedó en silencio. El único sonido era el de la áspera respiración del soldado, combinado con los gritos de la calle.
Tercio sujetó con más firmeza su espada y miró hacia abajo a la macilenta niña que cubría a una niña aún más pequeña. ¡Tenía que matarlas a ambas y terminar el asunto! Esos malditos judíos eran una plaga para Roma. ¡Se comían a sus propios hijos! Destruyendo a las mujeres se terminaría el nacimiento de guerreros. Esa nación merecía ser aniquilada. Debía sencillamente matarlas y terminar con todo aquello.
¿Qué lo detuvo?
La niña mayor lo miró, con los oscuros ojos llenos de temor. Era muy pequeña y delgada, salvo por esos ojos, demasiado grandes para su cara cenicienta. Algo en ella debilitó la fuerza destructora de su brazo. Su respiración se suavizó y los latidos de su corazón se redujeron.
Tercio intentó recordar a los amigos que había perdido. Diocles había muerto de una pedrada mientras construía la maquinaria de asedio. Malcenas había sido abatido por seis combatientes cuando abrieron el primer muro. Capaneo había sido quemado vivo cuando los judíos le prendieron fuego a su propio templo. Albión todavía tenía heridas del dardo de un judío.
Y aun así, se enfrió el hervor en su sangre.
Temblando, Tercio bajó su espada. Todavía atento a cualquier movimiento de la niña, echó una mirada a la pequeña habitación. Sus ojos se aclararon de la neblina rojiza que los empañaba. Era un niño varón al que había matado. Yacía en un charco de sangre junto a una mujer. Ella se veía en paz, como si solo estuviera dormida, con el cabello cuidadosamente peinado, y los brazos cruzados sobre su pecho. A diferencia de quienes habían elegido botar a sus muertos en el cauce, estos niños habían dispuesto el cuerpo de su madre con dignidad.
Había oído la historia de una madre que se comió a su propio hijo y eso había alimentado su odio hacia los judíos, adquirido durante los diez años pasados en Judea. No quería otra cosa que borrarlos de la faz de la tierra. No habían sido otra cosa que un problema para Roma desde el comienzo: rebeldes y orgullosos, reacios a inclinarse a ninguna otra cosa que a su propio dios verdadero.
Un dios verdadero. La dura boca de Tercio se torció en una mueca. Necios, todos ellos. Creer en un solo dios no solamente era ridículo, era poco civilizado. Y a pesar de todas sus afirmaciones sagradas y obstinada persistencia, eran una raza bárbara. Bastaba ver lo que habían hecho con su propio templo.
¿A cuántos judíos había matado en los últimos cinco meses? No se había molestado en contarlos mientras iba de casa en casa, movido por la sed de sangre, cazándolos como animales. Por los dioses, lo había disfrutado, sumando cada muerte como un pequeño pago simbólico por los amigos que ellos le habían robado.
¿Por qué dudaba ahora? ¿Era compasión por una hedionda mocosa judía? Sería más piadoso matarla y terminar con su miseria. Estaba tan delgada por el hambre que la podría derrumbar con un soplo. Se le aproximó un paso más. Podía matar a ambas niñas con un solo movimiento… intentó armarse de voluntad para hacerlo.
La niña esperaba. Estaba claro que sentía terror, pero no suplicaba piedad como lo habían hecho otros. Tanto ella como la niña que cubría estaban en silencio y quietas, observando.
El corazón de Tercio se retorció y se sintió débil. Tomó aire con dificultad y lo exhaló bruscamente. Pronunciando una maldición, guardó su espada en la vaina que tenía al costado.
—Vivirán, pero no me lo agradecerán.
Hadasa sabía griego. Era una lengua común entre los legionarios romanos y por eso se oía en toda Judea. Comenzó a llorar. El soldado la agarró del brazo y la puso en pie de un tirón.
Tercio miró a la pequeña que yacía en el suelo. Tenía los ojos abiertos y fijos en algún punto lejano al que su mente había huido. No era la primera vez que había observado esa mirada. No duraría mucho.
—Lea —dijo Hadasa, asustada por la mirada vacía en sus ojos. Se inclinó y la rodeó con sus brazos—. Hermana mía —dijo, intentando levantarla.
Tercio sabía que la niña estaba casi muerta y tendría más sentido dejarla allí. Sin embargo, la manera en que la niña mayor intentó tomarla en sus brazos y levantarla, despertó su compasión. Incluso el peso insignificante de la pequeña era demasiado para ella.
Haciéndola a un lado, Tercio levantó a la chiquita con toda facilidad y la depositó suavemente sobre su hombro como a un saco de cereales. Tomando a la otra niña del brazo, la empujó por la puerta.
La calle estaba en silencio; los demás soldados habían seguido adelante. Se oían gritos lejanos. Caminó rápidamente, consciente de que la niña se esforzaba por seguir su paso.
El aire de la ciudad estaba hediondo de muerte. Había cuerpos por todas partes, algunos asesinados por soldados romanos que saqueaban la ciudad conquistada, otros muertos de hambre, ahora hinchados y en estado de descomposición por llevar días abandonados a la putrefacción. La mirada de horror en el rostro de la niña hizo que Tercio se preguntara cuánto tiempo había pasado recluida en esa casa.
—Tu gran ciudad santa —dijo él, y escupió en el polvo. El dolor recorrió el brazo de Hadasa cuando los dedos del legionario se hundieron en su carne. Tropezó con la pierna de un hombre muerto. Su rostro estaba lleno de gusanos. Había muertos por todas partes. Sintió que se desvanecía.
Cuanto más avanzaban, más espantosa era la carnicería. Cuerpos en descomposición yacían enredados como animales sacrificados. El hedor de la sangre y la muerte era tan denso que Hadasa se cubrió la boca.
—¿Dónde llevamos a los cautivos? —le gritó Tercio a un soldado que estaba separando muertos. Dos soldados levantaban a un camarada romano de entre dos judíos. Otros legionarios aparecieron con botín del templo. Había carretas que ya estaban cargadas con cuencos y fuentes, despabiladeras, tazones, y candelabros relucientes de oro y plata. Habían apilado palas y calderos de bronce, así como palanganas, incensarios y otros artículos utilizados en el servicio del templo.
El soldado miró a Tercio, echando un vistazo a Hadasa y Lea.
—Por esa calle y pasando el portón grande, pero esas dos no parecen valer la pena.
Hadasa levantó la vista hacia el una vez prístino mármol del templo, el mármol que se veía como una montaña cubierta de nieve en la distancia. Estaba ennegrecido; las piedras del asedio le habían arrancado partes; el oro se había derretido en el incendio. Había grandes secciones de las paredes destruidas. El santo templo. No era más que otro lugar de muerte y destrucción.
Hadasa se movía lentamente, enferma y aterrorizada por todo lo que veía. El humo le quemaba la garganta y los ojos. Mientras caminaban junto a la pared del templo, oía un sonido creciente y ondulante que venía del interior. Tenía la boca reseca y el corazón le latía más fuerte y más rápido a medida que se acercaban a la puerta del atrio de las mujeres.
Tercio sacudió a la niña.
—Si te desvaneces te mataré donde caigas, y a tu hermana contigo.
Había miles de sobrevivientes en el patio, algunos gimiendo en su desgracia y otros llorando por sus muertos. El soldado la empujó por delante suyo en la puerta, y Hadasa vio la multitud harapienta amontonada en el patio. La mayoría estaban consumidos por el hambre, débiles y sin esperanzas.
Tercio bajó a la niña de su hombro. Hadasa recogió a Lea e intentó sostenerla. Se vino abajo de debilidad y sin fuerzas sostuvo a su hermana sobre sus piernas. El soldado dio media vuelta y se marchó.
Miles daban vueltas a su alrededor, buscando a familiares o amigos. Otros lloraban apiñados en grupos pequeños y algunos, solos, miraban hacia la nada, como hacía Lea. El aire estaba tan caliente que Hadasa apenas podía respirar.
Un levita rasgó su túnica azul y naranja y clamó con intensa emoción: «¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado!». Una mujer a su lado comenzó a gemir miserablemente, con su vestido gris manchado de sangre y desgarrado en el hombro. Un anciano envuelto en un manto a rayas blancas y negras estaba sentado solo contra la pared del patio, moviendo los labios. Hadasa sabía que pertenecía al Sanedrín; su manto simbolizaba la ropa y las tiendas de los primeros patriarcas.
Entre la muchedumbre había nazarenos con su largo cabello trenzado, y zelotes con pantalones y camisas sucias y harapientas sobre los que llevaban túnicas de mangas cortas con flecos azules en cada borde. Aun privados de sus cuchillos y sus arcos se veían amenazantes.
Se desató una pelea. Las mujeres comenzaron a gritar. Una docena de legionarios romanos se abrieron paso entre la multitud y redujeron a los adversarios, así como a varios otros cuya única ofensa era estar en las proximidades. Un oficial romano de pie en lo alto de las escalinatas les gritó a los cautivos que estaban abajo. Señaló a muchos otros hombres de la multitud, que fueron sacados para ser crucificados.
Hadasa logró arrastrar a Lea a un lugar más seguro contra la pared, cerca del levita. Cuando se puso el sol y llegó la oscuridad, Hadasa apretó a Lea contra sí, intentando compartir su calor. Pero en la mañana, Lea había muerto.
El dulce rostro de su pequeña hermana estaba libre de temor y sufrimiento. Tenía los labios curvados en una tierna sonrisa. Hadasa la sostuvo contra su pecho y la meció. El dolor creció y la llenó de una desesperación tan profunda que ni siquiera podía llorar. Cuando se acercó un soldado romano, ni siquiera lo notó hasta que intentó quitarle a Lea. Hadasa la sujetó con más fuerza.
—Está muerta. Dámela.
Hadasa puso el rostro en el cuello de su hermana y gimió. El soldado había visto demasiada muerte como para apiadarse. Golpeó a Hadasa una vez, obligándola a soltarla, y luego la pateó hacia un lado. Mareada, con el cuerpo contraído por el dolor, Hadasa observó impotente cómo el soldado llevaba a Lea a un carro repleto de los cuerpos de los que habían muerto durante la noche. Lo vio arrojar despreocupadamente el frágil cuerpo de su hermana sobre el montón.
Cerrando los ojos, Hadasa se abrazó las piernas y lloró sobre sus rodillas.
Los días pasaron sin diferenciarse el uno del otro. Cientos murieron de inanición; muchos más de desolación y esperanza perdida. Algunos de los cautivos con mejor estado físico eran llevados para cavar fosas comunes.
Corría el rumor de que Tito había dado órdenes de demoler no solamente el templo sino toda la ciudad. Solamente debían quedar en pie las torres Fasael, Hípico y Mariamne para propósitos defensivos, y una porción de la pared occidental. Desde que el rey babilonio Nabucodonosor había destruido el templo de Salomón, no había ocurrido algo así. Jerusalén, su amada Jerusalén, dejaría de existir.
Los romanos traían maíz para los cautivos. Algunos judíos, todavía obstinados contra el gobierno romano, rechazaron sus porciones en un último y fatal acto de rebeldía. Más penosos resultaban los enfermos y débiles a quienes se les negaba comida porque los romanos no deseaban desperdiciar maíz en quienes no tenían posibilidad de sobrevivir a la inminente marcha a Cesarea. Hadasa estaba entre estos últimos, de manera que no recibió ración alguna.
Una mañana, Hadasa fue llevada afuera de las paredes de la ciudad. Observó con horror la escena ante ella. Miles de judíos habían sido crucificados frente a los muros derrumbados de Jerusalén. Aves de rapiña se alimentaban de ellos. El suelo en el lugar del asedio había absorbido tanta sangre que tenía el color y la dureza de un ladrillo, pero el lugar mismo era algo que estaba más allá de todo lo que Hadasa hubiera esperado. Aparte del enorme y horrible bosque de cruces, no había ni un solo árbol, ni un arbusto, ni siquiera una brizna de hierba. Una tierra yerma se extendía frente a ella, y a sus espaldas estaba la gran ciudad siendo reducida a escombros.
«¡Sigan caminando!», gritó un guardia. Su látigo silbó en el aire cerca de ella, y rasgó la espalda de un hombre. Otro hombre por delante de ella gimió profundamente y cayó al suelo. Cuando el guardia extrajo su espada, una mujer intentó detenerlo, pero el soldado la golpeó con el puño, y luego de un rápido golpe, abrió un tajo en la arteria del cuello del hombre caído. Sujetando por el brazo al hombre que se retorcía, lo arrastró hasta el borde del cerco del asedio y lo empujó. El cuerpo rodó lentamente hasta el fondo, donde ocupó un lugar sobre las piedras entre otros cadáveres. Otro cautivo ayudó a la desolada mujer a ponerse en pie y siguieron andando.
Sus captores los instalaron a la vista y al alcance del campamento de Tito.
—Parece que tenemos que padecer el triunfo romano —dijo un hombre con amargura. Las borlas azules de su manto lo identificaban como un zelote.
—Cállate o serás comida de los cuervos así como esos otros pobres necios —le susurró alguien.
Mientras los cautivos observaban, las legiones se formaron y marcharon en rígidas unidades frente a Tito, que resplandecía en su armadura dorada. Había más cautivos que soldados, pero los romanos se movían como una gran bestia de guerra, organizada y disciplinada. Para Hadasa, la cadencia rítmica de miles de hombres que marchaban en perfecta formación era un espectáculo aterrador. Una sola señal u orden podía hacer que cientos se movieran como uno solo. ¿Cómo podía alguien pensar que podría derrotar a tales hombres? Llenaban el horizonte.
Tito dio un discurso, haciendo pausas de tanto en tanto ante los vítores de los soldados. Luego se presentaron las recompensas. Los oficiales se formaron frente a los hombres, con sus armaduras limpias y relucientes bajo el sol. Se leyeron listas de los que habían realizado grandes hazañas en la guerra. El propio Tito colocó coronas de oro sobre sus cabezas y les colgó adornos dorados al cuello. Algunos recibieron largas lanzas doradas e insignias de plata. A cada uno se le recompensó con el honor de subir de categoría.
Hadasa miró alrededor a sus compañeros y observó su amargo odio; tener que presenciar esa ceremonia echó sal en sus heridas abiertas.
Se distribuyeron pilas del botín entre los soldados. Luego Tito habló otra vez, alabando a sus hombres y deseándoles mucha suerte y felicidad. Jubilosos, los soldados aclamaron a Tito una y otra vez mientras pasaba en medio de ellos.
Finalmente ordenó que comenzara la fiesta. Gran número de bueyes se presentaron ante los dioses romanos, y a la orden de Tito fueron sacrificados. El padre de Hadasa le había dicho que la ley judía requería verter sangre como expiación por el pecado. Ella sabía que había sacerdotes en el santo templo que realizaban diariamente el sacrificio, un constante recordatorio de la necesidad de arrepentimiento. Pero su padre y su madre le habían enseñado desde su nacimiento que Cristo había derramado su propia sangre como expiación por los pecados del mundo, que la ley de Moisés se había cumplido en él, que los sacrificios de animales ya no eran necesarios. De modo que ella nunca había visto el sacrificio de animales. Ahora observó en absoluto horror cómo un buey tras otro era asesinado como una ofrenda de agradecimiento. La vista de tanta sangre derramándose sobre los altares de piedra la hizo sentirse enferma. Sintiendo náuseas, cerró los ojos y apartó la vista.
Los bueyes sacrificados se distribuyeron entre el ejército victorioso para un gran banquete. El aire de la noche trajo el atormentador aroma de la carne asada hasta donde estaban los hambrientos cautivos. Aún si les hubieran ofrecido un poco, los judíos piadosos la habrían rechazado. Mejor polvo y muerte que carne sacrificada a dioses paganos.
Al final, los soldados se acercaron y ordenaron a los cautivos que hicieran fila para recibir sus raciones de maíz, trigo y cebada. Débilmente, Hadasa se puso de pie y se ubicó en la larga fila, segura de que una vez más le negarían la comida. Sus ojos se pusieron borrosos por las lágrimas. Oh, Dios, Dios, que se haga tu voluntad. Ahuecó las manos cuando llegó su turno, pero solamente esperaba ser empujada a un lado. En lugar de eso, granos dorados pasaron del cucharón a sus manos.
Casi podía oír la voz de su madre: «El Señor proveerá».
Miró a los ojos del joven soldado. Su rostro, curtido por el sol de Judea, era duro, carente de alguna emoción. «Gracias», le dijo ella en griego, con sencilla humildad, sin siquiera pensar en quién era o lo que podría haber hecho. El soldado parpadeó. Alguien la empujó con fuerza y la maldijo en arameo.
Al alejarse, no se percató de que el joven soldado la seguía observando. Él hundió el cucharón otra vez en el barril, vertiendo maíz en las manos del siguiente sin quitarle los ojos de encima.
Hadasa se sentó en la ladera. Estaba separada de los demás, sola consigo misma. Inclinando la cabeza, apretó las manos en torno al maíz. Las emociones la embargaban. «Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos —susurró en forma entrecortada y comenzó a llorar—. Oh Padre, perdóname. Cámbiame. Pero suavemente, Señor, a menos que me reduzcas a nada. Tengo miedo. Padre, tengo mucho miedo. Sostenme con la fuerza de tu brazo».
Abrió los ojos y volvió a abrir las manos también. «El Señor provee», dijo suavemente y comió con lentitud, saboreando cada grano.
Cuando el sol se puso, Hadasa se sintió curiosamente en paz. Aun con toda la destrucción y muerte a su alrededor, con todo el sufrimiento por delante, sintió la proximidad de Dios. Miró hacia arriba, al límpido cielo nocturno. Las estrellas brillaban y el viento soplaba suavemente, recordándole a Galilea.
La noche estaba tibia… había comido… viviría. «Dios siempre deja un remanente», había dicho Mateo. De todos los miembros de su familia, la fe de ella era la más débil, su espíritu el más dudoso y el menos valiente. De todos ellos, ella era la menos digna.
«¿Por qué yo, Señor? —preguntó, llorando suavemente—. ¿Por qué yo?».
Una voz en el viento
HADASA
REPASO DEL PERSONAJE
- Elijan una escena sobresaliente, ya sea conmovedora o perturbadora, y discutan los elementos que llamaron su atención.
- Comparen a Hadasa cuando abandonó Jerusalén con Hadasa en el coliseo. ¿Qué hechos provocaron el cambio?
PROFUNDIZANDO
- Describan el conflicto interno de Hadasa.
- ¿De qué manera se apoyó Hadasa en el amor inagotable de Dios?
- ¿Cómo los motiva el inagotable amor de Dios?
PERCEPCIONES Y DESAFÍOS PERSONALES
- ¿En qué se identifican con Hadasa? ¿Y en qué difieren?
- ¿Piensan que la fe de Hadasa era realista? ¿Cómo se compara su propia fe con la de ella?
- «Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa» (Hebreos 10:23). ¿Cuál es la base de una fe firme?
BÚSQUEDA EN LAS ESCRITURAS
Mientras piensan sobre Hadasa y las decisiones que tomó como resultado de su fe en Dios, lean los siguientes versículos bíblicos. Quizás revelen las motivaciones de ella e incluso los desafíen a ustedes en sus propias decisiones de vida.
Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra tam- bién lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo; pero al que me niegue aquí en la tierra también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo.
MATEO 10:32-33
Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo.
ROMANOS 10:9-10
De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial.
MATEO 5:16
Pero el SEÑOR vela por los que le temen, por aquellos que con- fían en su amor inagotable.
SALMO 33:18
MARCUS
REPASO DEL PERSONAJE
- Elijan su escena favorita sobre Marcus y compartan percepciones sobre su carácter.
- Comparen al Marcus aristócrata con el Marcus interesado en Hadasa. ¿Cuáles son las sutiles diferencias?
PROFUNDIZANDO
- ¿Cómo se percibía Marcus a sí mismo?
- ¿Qué tipo de amigos tenía Marcus, y cómo influían en él?
- ¿De qué maneras han influido otras personas en ustedes? ¿Cómo han influido ustedes en ellas?
PERCEPCIONES Y DESAFÍOS PERSONALES
- ¿Cómo se identifican con Marcus? ¿En qué difieren?
- ¿Cómo creen que se percibía Marcus a sí mismo cuando Hadasa fue llevada a la arena? ¿Qué había cambiado?
- «Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del SEÑOR» (Proverbios 16:1). Cuando están en una búsqueda espiritual, o han sufrido una conmoción en el corazón, ¿a quién recurren en busca de las respuestas correctas?
BÚSQUEDA EN LAS ESCRITURAS
Examinando la vida de Marcus y las decisiones que tomó como resultado de no conocer a Dios, lean los siguientes versículos bíbli- cos en busca de posibles claves para sus motivaciones, así como para encontrar desafíos para ustedes mismos.
Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas.
PROVERBIOS 10:9
La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el SEÑOR examina sus intenciones.
PROVERBIOS 16:2
Con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia.
PROVERBIOS 13:2
ATRETES
REPASO DEL PERSONAJE
- En su opinión, ¿cuál es la escena más sobresaliente con Atretes y por qué?
- ¿Qué rasgo de Atretes consideran el más «destacado»?
PROFUNDIZANDO
- ¿Qué eventos llevaron a Atretes al coliseo?
- ¿En qué forma se desvió Atretes? ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias?
- ¿Qué los hacen desviarse a ustedes y por qué?
PERCEPCIONES Y DESAFÍOS PERSONALES
- ¿En qué se parecen a Atretes? ¿En qué difieren?
- Conversen sobre la ira de Atretes y cómo afectó sus decisiones.
- «Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte» (Proverbios 14:12). ¿En qué tipo de camino estaba Atretes? ¿Qué camino han elegido ustedes?
BÚSQUEDA EN LAS ESCRITURAS
Mientras hablan sobre Atretes y las decisiones que tomó como resultado de su ira, lean los siguientes versículos bíblicos para ver lo que pudo haberlo motivado y lo que los motiva a ustedes.
El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas; el que se mantiene sereno, las detiene.
PROVERBIOS 15:18
Traza un sendero recto para tus pies; permanece en el camino seguro. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal.
PROVERBIOS 4:26-27
Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida.
PROVERBIOS 4:23
JULIA
REPASO DEL PERSONAJE
- En su opinión, ¿cuál de las relaciones de Julia se destaca y por qué?
- Comparen a Julia con su hermano, Marcus. ¿En qué forma influyó la familia de Julia en ella?
PROFUNDIZANDO
- ¿Cómo lidió Julia con los conflictos?
- ¿En qué forma la llevó su orgullo a discutir? ¿Cuáles fueron algunas consecuencias de esas discusiones?
- ¿Qué los lleva a ustedes a discutir? ¿Cómo los ha encaminado mal el orgullo?
PERCEPCIONES Y DESAFÍOS PERSONALES
- ¿En qué se identifican con Julia? ¿En qué difieren?
- Comparen a Julia con Hadasa.
- «No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos» (Proverbios 3:27). ¿En qué forma retuvo Julia el bien de Hadasa y cuál fue el resultado?
BÚSQUEDA EN LAS ESCRITURAS
Mientras piensan en Julia y las decisiones que tomó por su orgullo y terquedad, revisen los siguientes versículos bíblicos. Quizás revelen las motivaciones de ella y desafíen el discernimiento de ustedes.
Benditos los que tienen temor de hacer lo malo; pero los tercos van directo a graves problemas.
PROVERBIOS 28:14
El orgullo lleva a conflictos; los que siguen el consejo son sabios.
PROVERBIOS 13:10
El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias.
PROVERBIOS 27:12
A Voice in the Wind
MORE DETAILS