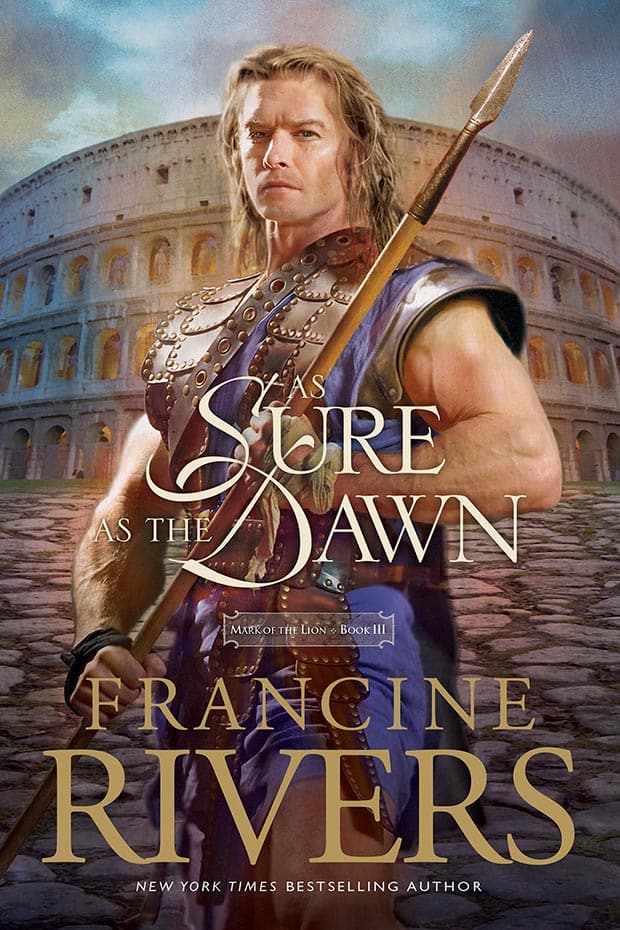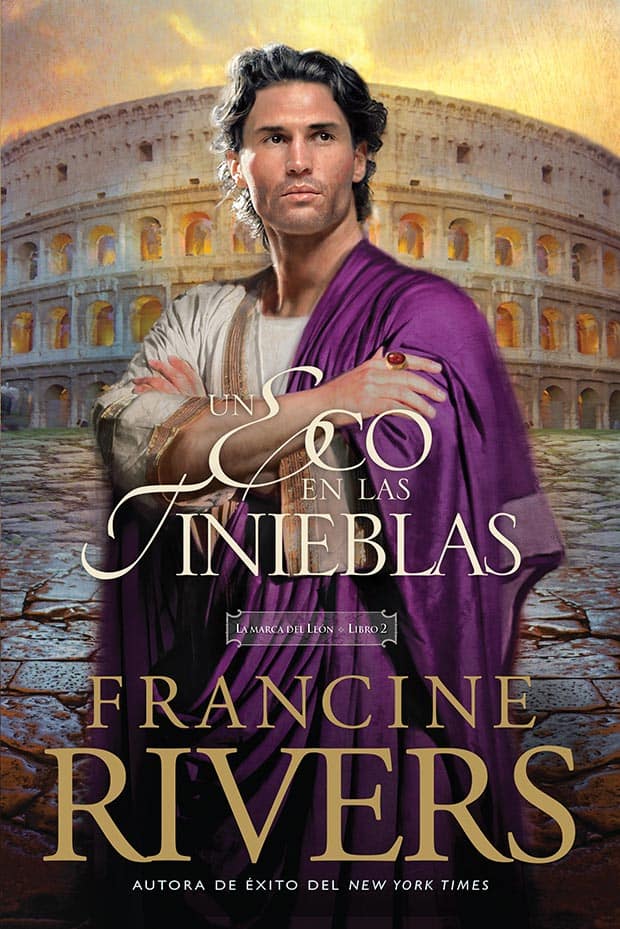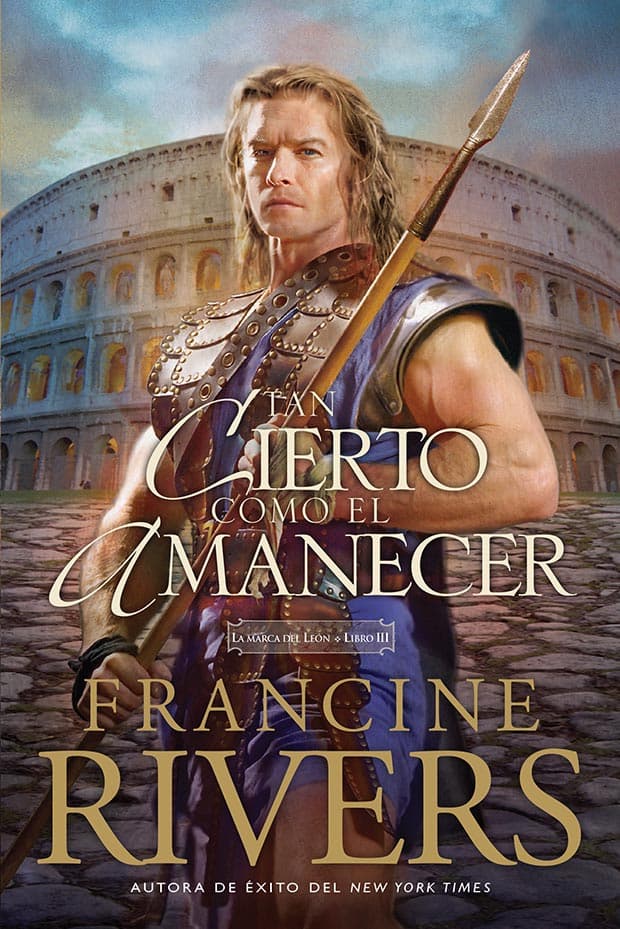
Tan cierto como el amanecer
La marca del León, libro 3
Ordenar el libro
Esta serie clásica ha inspirado a millones de lectores. Sin duda alguna, tanto los fieles seguidores como los nuevos lectores desearán poseer la edición más reciente de esta serie clásica. Esta edición incluye un prólogo de la casa editorial, un prefacio por Francine Rivers y una guía de discusión para uso personal o grupal. El tercer libro de la serie La marca del León, Tan cierto como el amanecer, continúa la historia de Atretes. Un guerrero y gladiador alemán que ganó su libertad a través de su valentía… sin embargo, su vida está a punto de cambiar para siempre en esta apasionante historia.
PREÁMBULO
Año 79 d. C.
El guardia del calabozo inferior corrió el cerrojo y lo condujo por el camino. El sonido de las sandalias remachadas del romano llevó a Atretes de vuelta a Capua. Mientras seguía al guardia, el olor de la piedra fría y del temor humano hizo aflorar el sudor en su piel. Alguien clamó detrás de una puerta cerrada con llave. Otros gemían con desesperación. Luego, mientras seguían caminando, Atretes oyó algo que venía de lo más lejano de ese entorno frío y húmedo: un sonido tan dulce que lo atrajo. En algún lugar de la oscuridad, una mujer estaba cantando.
El guardia aminoró el paso e inclinó ligeramente la cabeza.
—¿Alguna vez en tu vida oíste una voz como esa? —dijo. El canto se detuvo y el guardia aceleró el paso—. Ha estado aquí por meses, pero parece que no la afecta. No como a los demás. Es una lástima que mañana deba morir con el resto —dijo. Se detuvo frente a una puerta pesada y corrió el cerrojo.
Atretes se quedó parado en el umbral y observó cada uno de los rostros que había dentro del cuarto sombrío. La única antorcha titilaba en la montura de la pared lateral, y no daba suficiente luz para ver las siluetas apiñadas al fondo. La mayoría de los prisioneros eran mujeres y niños. Había menos de media docena de ancianos barbudos. Atretes no se sorprendió. Los hombres más jóvenes debían haber sido reservados para pelear en la arena.
Alguien dijo su nombre y vio que una mujer delgada y harapienta se levantaba entre el grupo de cautivos sucios.
Hadasa.
—¿Es ella? —dijo el guardia.
—Sí.
—La cantante —dijo—. ¡Tú, ven! ¡Sal de ahí!
Atretes la miró mientras elegía su camino por la celda. Los demás estiraban la mano para tocarla. Algunos la tomaban de la mano, y ella sonreía y susurraba una palabra de consuelo antes de seguir. Cuando llegó al umbral de la puerta abierta, miró a Atretes con ojos luminosos.
—¿Qué haces aquí, Atretes?
Reacio a hablar delante del guardia romano, Atretes la tomó del brazo y la llevó al corredor. El guardia cerró la puerta y corrió el cerrojo. Abrió una puerta al otro lado del pasillo y encendió la antorcha; luego, fue y se paró al otro extremo del pasillo.
Cuando Atretes siguió a Hadasa a la celda que había abierto el guardia, escuchó el sonido de las sandalias remachadas sobre el piso de piedra y apretó los puños. Había jurado que nunca volvería a entrar en un lugar como este, pero aquí estaba… y por su propia voluntad.
Hadasa giró hacia él y vio su tormento.
—Debes odiar este lugar —dijo en voz baja—. ¿Qué te hizo venir a buscarme?
—Tuve un sueño. No sé qué significa.
Hadasa sintió su desesperación y oró a Dios para que le diera las respuestas que él necesitaba.
—Siéntate conmigo y cuéntame —dijo ella, débil por la reclusión y por los días que llevaba sin comer—. Puede que yo no sepa las respuestas, pero Dios sí las sabe.
—Voy caminando en medio de la oscuridad; una oscuridad tan espesa que siento que me oprime. Lo único que puedo ver son mis manos. Camino mucho tiempo, sin sentir nada, buscando durante tanto tiempo que parece una eternidad, y entonces veo a un escultor. Delante de él está su obra: una estatua de mí. Es como una de esas que venden en las tiendas que hay alrededor del anfiteatro, solo que esta es tan real que parece respirar. El hombre toma un martillo y yo sé lo que va a hacer. Le grito que no lo haga, pero él golpea la imagen una vez, y esta se rompe en miles de pedazos.
Atretes se puso de pie, temblando.
—Siento un dolor como nunca antes sentí. No puedo moverme. Alrededor de mí, veo los bosques de mi tierra natal y me hundo en la ciénaga. Todos están parados alrededor de mí: mi padre, mi madre, mi esposa, amigos que murieron hace mucho. Grito, pero lo único que hacen todos es mirarme mientras soy succionado hacia abajo. La ciénaga me oprime como la oscuridad. Y, entonces, allí hay un hombre que extiende ambas manos hacia mí. Sus palmas están sangrando.
Hadasa vio que Atretes se apoyó con pesadez contra la pared de piedra al otro lado de la celda.
—¿Le tomas la mano? —preguntó ella.
—No lo sé —dijo él desoladamente—. No puedo recordarlo.
—¿Te despiertas?
—No. —Él respiró lentamente, esforzándose por mantener firme su voz—. No aún. —Cerró los ojos y tragó con dificultad—. Escucho a un bebé que llora. Está acostado desnudo sobre las rocas, junto al mar. Veo venir una ola desde el mar y sé que se lo va a llevar. Intento llegar a él, pero la ola lo cubre. Entonces, me despierto.
Hadasa cerró los ojos.
Atretes inclinó la cabeza hacia atrás.
—Así que, dime. ¿Qué significa todo eso?
Hadasa le pidió al Señor que le diera sabiduría. Se quedó sentada un largo rato con la cabeza inclinada. Entonces, volvió a levantarla.
—No soy una vidente —dijo—. Solo Dios puede interpretar los sueños. Pero sí sé que ciertas cosas son verdad, Atretes.
—¿Qué cosas?
—El hombre que te tiende las manos es Jesús. Yo te conté cómo murió, clavado a una cruz, y cómo resucitó. Está extendiéndote Sus dos manos. Agárralas y aférrate a ellas. Tu salvación está cerca. —Hadasa vaciló—. Y el niño…
—Sé lo del niño. —El rostro de Atretes se puso tenso con una emoción que apenas podía dominar—. Es mi hijo. Pensé en lo que me dijiste esa noche que viniste a las colinas, cuando te dije que dejaras morir al niño, que no me importaba. —Hizo una pausa y luego continuó—. Mandé a decir que quería al niño cuando naciera.
Al ver la mirada sobresaltada de Hadasa, Atretes se levantó abruptamente y caminó inquieto a zancadas.
—Al principio, fue para lastimar a Julia, para quitarle a su hijo. Luego, realmente lo quise. Decidí que tomaría al niño y volvería a Germania. Esperé y llegó la respuesta. El niño había nacido muerto.
Atretes se rio entrecortadamente y con mucha amargura. —Pero ella mintió. El bebé no nació muerto. Ella ordenó que lo dejaran en las rocas para que muriera. —Las lágrimas le ahogaron la voz y se pasó los dedos por el cabello—. Yo te dije que si Julia lo ponía a mis pies, lo dejaría ahí y me marcharía. Y eso es exactamente lo que ella hizo, ¿verdad? Lo dejó en las rocas y se marchó. La odié. Me odié a mí mismo. Que Dios tenga misericordia de mí, dijiste una vez. Dios, ten misericordia.
Hadasa se puso de pie y se acercó a Atretes.
—Tu hijo está vivo.
Atretes se puso tenso y la miró.
Ella apoyó la mano sobre su brazo.
—Yo no sabía que habías mandado a decir que lo querías, Atretes. De haberlo sabido, te lo hubiera llevado directamente a ti. Por favor, perdóname por el dolor que te he causado. —Su mano cayó débilmente a su costado.
La tomó del brazo.
—¿Dijiste que está vivo? ¿Dónde está?
Hadasa le pidió a Dios que corrigiera lo que ella había hecho.
—Le llevé tu hijo al apóstol Juan y él lo dejó en los brazos de Rizpa, una viuda joven que había perdido a su bebé. Ella amó a tu hijo desde el momento que vio su rostro.
Atretes soltó su mano y la apartó de ella.
—Mi hijo está vivo —dijo, asombrado, y la carga de dolor y de culpa lo abandonó. Cerró los ojos, aliviado—. Mi hijo está vivo. —Con la espalda contra la pared de piedra, se deslizó por ella; las rodillas se le aflojaron por lo que Hadasa le había dicho—. ¡Mi hijo está vivo! —dijo con la voz entrecortada.
—Dios es misericordioso —dijo ella tiernamente y le tocó el cabello ligeramente.
La leve caricia hizo que Atretes recordara a su madre. Tomó la mano de Hadasa y la apretó contra su mejilla. Al mirarla nuevamente, vio los moretones que marcaban su rostro bondadoso y la delgadez de su cuerpo debajo de la túnica andrajosa y sucia. Ella había salvado a su hijo. ¿Cómo podía irse y dejar que ella muriera?
Atretes se levantó con determinación.
—Iré a ver a Sertes —dijo.
—No.
—Sí —la contradijo con determinación. Aunque nunca había luchado contra leones y sabía que tenía pocas posibilidades de sobrevivir, tenía que intentarlo—. Una palabra en el oído adecuado y estaré en la arena como tu campeón.
—Ya tengo un campeón, Atretes. La batalla terminó. Él ya ganó. —Ella sostuvo firmemente la mano de Atretes entre las suyas—. ¿No lo ves? Si ahora volvieras a la arena, morirías sin haber conocido del todo al Señor.
—Pero, ¿qué pasará contigo? —Al día siguiente, ella se enfrentaría a los leones.
—La mano de Dios está en esto, Atretes. Se hará Su voluntad.
—Morirás.
—“Aunque Él me mate, en Él esperaré” —dijo ella y le sonrió—. Pase lo que pase, es por el buen propósito de Dios y para Su gloria. No tengo miedo.
Al contemplarla, Atretes sintió una fuerte avidez de tener una fe como la de ella, una fe que le trajera paz. Escudriñó su rostro intensamente y entonces asintió, luchando contra las emociones que bramaban dentro de él.
—Será como tú digas.
—Será como el Señor quiera.
—Nunca te olvidaré.
—Ni yo a ti —dijo ella. Le explicó dónde encontrar al apóstol Juan; luego, apoyó su mano en el brazo de él y lo miró con los ojos llenos de paz—. Ahora, sal de este lugar de muerte y no mires atrás.
Ella salió al corredor oscuro y llamó al guardia.
Atretes se quedó sosteniendo la antorcha mientras el guardia se acercaba y le quitaba el cerrojo a la puerta de la celda. Cuando la abrió, Hadasa se dio vuelta y miró a Atretes; sus ojos resplandecían con calidez.
—Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre Su favor y te dé Su paz —dijo con una sonrisa dulce. Se volteó y entró en la celda.
Un suave murmullo de voces la recibió, y la puerta se cerró con el golpe duro y seco de lo irreversible.
1
Físicamente agotado y con el orgullo herido, Atretes estaba harto. Su paciencia se había acabado.
Tan pronto como Hadasa le dijo que su hijo estaba vivo y que el apóstol Juan sabía dónde encontrarlo, empezó a hacer planes. Dado que la gente lo adoraba, no podía entrar a la ciudad de Éfeso a su antojo; debía esperar para hacerlo a escondidas en la oscuridad de la noche. Y así lo hizo. No le costó demasiado encontrar la casa del apóstol —Hadasa le había dado buenas indicaciones—, pero aun a altas horas de la noche el hombre de Dios estaba completamente dedicado a sus asuntos, consolando a un niño enfermo y después escuchando la confesión de alguien en su lecho de muerte.
Atretes esperó a Juan y, luego de algunas horas, le dijeron que el apóstol había mandado a decir que se iría directamente a un servicio de adoración al amanecer a orillas del río. Enojado, Atretes salió a buscarlo y llegó justo cuando una gran multitud se había reunido para escuchar a Juan hablar acerca de Jesucristo, su Dios resucitado. ¿Un carpintero de Galilea, un dios? Atretes cerró sus oídos a las palabras que se proclamaban y se retiró a un lugar tranquilo bajo un árbol terebinto, decidido a esperar.
Sin embargo, ¡ya no esperaría más! El amanecer había llegado y ya era de día, y estos fieles todavía seguían cantando alabanzas a su rey celestial y contando sus anécdotas de liberación personal de la enfermedad, del sufrimiento, de los vicios, ¡hasta de los demonios! Estaba harto de escucharlos. A algunos, completamente vestidos, ¡ahora los estaban sumergiendo en el río! ¿Se habían vuelto locos todos?
Atretes se levantó, caminó hacia la parte de atrás de la multitud y le dio un codazo a un hombre.
—¿Cuánto tiempo tardan estas reuniones?
—Tanto como el Espíritu nos mueva —dijo el hombre, mirándolo brevemente antes de volver a cantar.
¿El espíritu? ¿Qué significaba eso? Atretes estaba acostumbrado a la disciplina de los programas y regímenes de entrenamiento, a manejar los hechos concretos; la respuesta del hombre era incomprensible.
—¿Es esta la primera vez que escucha…?
—Y la última —Atretes lo interrumpió, ansioso por marcharse. El hombre volvió a mirarlo y una sonrisa se dibujó en su rostro. Abrió bien grandes los ojos.
—¡Usted es Atretes!
Una oleada de adrenalina invadió a Atretes y tensó sus músculos. Podía huir o luchar. Con la boca apretada, mantuvo su posición. La primera opción iba en contra de su naturaleza; la larga noche de espera lo había preparado para la segunda.
¡Tonto!, se reprochó a sí mismo. Debía haberse quedado callado y esperado tranquilo bajo la sombra del árbol, en vez de llamar la atención sobre sí mismo. Pero ahora era demasiado tarde.
Inventó excusas por su error. ¿Cómo podía adivinar que la gente todavía se acordaría de él? Habían pasado ocho meses desde que había dejado la arena. Pensó que, a estas alturas, ya se habrían olvidado de él.
Al parecer, los efesios tenían buena memoria.
Otras personas se dieron vuelta al escuchar su nombre. Una mujer dio un grito ahogado, se dio vuelta rápidamente y les susurró a los que estaban cerca de ella. La noticia de su presencia se esparció como el viento que agita las hojas secas. La gente que estaba delante se dio vuelta para ver a qué se debía el revuelo y lo vio, una cabeza por encima del resto y su condenado cabello rubio llamando la atención como una farola.
Maldijo en voz baja.
—Es Atretes —dijo alguien, y se le erizó el cabello de la nuca. Sabía que lo más prudente sería irse lo antes posible, pero la tozudez y la ferocidad de su naturaleza lo dominaron. Ya no era un esclavo de Roma ni un gladiador que debía combatir en la arena. ¡Tenía que volver a ser el dueño de sí mismo! ¿Qué diferencia había entre las paredes de una villa lujosa y las del ludus? Ambas lo aprisionaban.
¡Ha llegado el momento!, pensó con frustración e ira. Averiguaría lo que necesitaba saber y se iría. Cualquiera que tratara de detenerlo tendría serios motivos para lamentarlo.
Apartando al hombre que todavía estaba boquiabierto, empezó a abrirse paso a empujones entre la multitud que estaba delante de él.
Los susurros alborotados se propagaron a través del mar de personas mientras él avanzaba entre ellas.
—¡Abran paso! Es Atretes. ¡Está pasando al frente! —gritó alguien, y los que estaban en la parte delantera interrumpieron sus alabanzas y se dieron vuelta para mirar.
—¡Alabado sea el Señor!
Atretes endureció la boca cuando los zumbidos de emoción lo rodearon. A pesar de haber luchado en la arena durante diez años, el germano nunca se había acostumbrado al furor que inevitablemente causaba su presencia en cualquier reunión.
Cada vez que eso sucedía, Sertes, el editor de los juegos efesios y el que lo había sacado del Gran Ludus de Roma, se deleitaba por la reacción de la muchedumbre ante su preciado gladiador; Sertes se aprovechaba de la fama de Atretes de cualquier forma que podía, recogiendo para sí los beneficios monetarios. El efesio había aceptado sobornos de patrocinadores ricos y lo había llevado a los banquetes para que lo consintieran y lo acariciaran. Otros gladiadores se regodeaban de que los trataran como reyes y gozaban de todos los tipos de placeres que les ofrecían en las últimas horas previas a enfrentar la muerte en la arena. Atretes comía y bebía con moderación. Su plan era sobrevivir. Siempre se mantenía apartado, ignorando a sus anfitriones y mirando a los invitados con tal ferocidad y desprecio que nadie se acercaba mucho a él.
—¡Te portas como una bestia enjaulada! —se había quejado Sertes una vez.
—Es en lo que tú y los demás me han convertido.
El recuerdo de esa época ahora solo alimentaba su ira, mientras trataba de abrirse paso entre la muchedumbre que estaba junto al río. Hadasa le había dicho que buscara al apóstol Juan. Estos tontos boquiabiertos y balbucientes no lograrían impedir que lo hiciera.
La resonancia de las voces excitadas iba en aumento. A pesar de ser más alto, el guerrero sentía que la multitud lo oprimía. Las personas lo tocaban mientras avanzaba. Se puso tenso instintivamente y los hizo retroceder. Esperaba que lo agarraran o tironearan de él como los amoratae que tantas veces lo habían perseguido por las calles de Roma, pero estas personas, emocionadas por su presencia, solo lo rozaban con las manos para alentarlo a que siguiera adelante.
—¡Alabado sea el Señor!
—Era un gladiador…
—… una vez lo vi luchar, antes de convertirme en cristiano…
La gente se le vino encima desde atrás y su corazón empezó a latir fuertemente. El sudor frío afloró en su frente. No le gustaba tener a nadie detrás de él.
—Abran paso —dijo un hombre—. ¡Déjenlo pasar!
—¡Juan! ¡Juan! ¡Atretes está pasando al frente!
¿Ya sabían ellos por qué había venido a esta reunión del Camino? ¿Les habría avisado Hadasa de alguna manera?
—¡Otro! ¡Otro para el Señor!
Alguien empezó a cantar nuevamente y la ola de sonido creció a su alrededor, erizándole el cabello de la nuca. Delante de él, se abrió un sendero. No esperó a preguntarse por qué lo hacían, sino que avanzó a zancadas la breve distancia hasta la orilla del río.
Varios hombres y mujeres estaban de pie en el agua. A uno lo estaban sumergiendo. Otro, completamente empapado, lanzaba agua al aire, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras otros caminaban por el agua para ir a abrazarlo.
Un anciano que vestía una túnica tejida y una faja a rayas ayudaba a otra persona a levantarse del agua, diciendo: «Has sido hecho limpio por la sangre del Cordero». Los cánticos se hicieron más fuertes y alegres. El hombre vadeó rápidamente el río y se acercó a sus amigos. Uno lo abrazó, llorando, y los demás lo rodearon.
Atretes quería irse desesperadamente de este lugar, irse lo más lejos posible de esta reunión de hombres y mujeres trastornados.
—¡Oiga, usted! —le gritó al hombre de la faja a rayas—. ¿Usted es Juan, al que llaman “el apóstol”?
—Sí, soy yo.
Atretes entró al río, asombrado por el estallido de entusiasmo que había surgido detrás de él. Una vez, Sertes había dicho que Juan el apóstol era una amenaza mayor para el Imperio romano que todas las sublevaciones fronterizas juntas; pero, considerando al hombre que estaba de pie frente a él, Atretes no vio nada que temer. A decir verdad, Juan parecía particularmente común y corriente.
Sin embargo, Atretes había aprendido a no dar por sentado que las cosas eran lo que aparentaban; la triste experiencia le había enseñado a no subestimar a ningún hombre. A veces, un cobarde tenía una astucia más letal que un hombre de coraje, y hasta el aparentemente indefenso podía infligir heridas demasiado profundas para sanar. ¿Acaso no le había arrancado Julia el corazón con su traición y sus mentiras?
Este hombre tenía un arma contra él, un arma que Atretes tenía la intención de quitarle. Plantó sus pies firmemente, con su rostro y su voz duros como una roca.
—Usted tiene a mi hijo. Hadasa se lo trajo hace unos cuatro meses. Quiero que me lo devuelva.
—Hadasa —dijo Juan y su expresión se suavizó—. Estaba preocupado por ella. No hemos visto a nuestra hermanita por varios meses.
—Ni la verán. Está entre los condenados de los calabozos debajo del anfiteatro.
Juan soltó la respiración como si hubiera recibido un golpe y luego murmuró algo en voz baja.
—Ella me dijo que usted le entregó a mi hijo a una viuda llamada Rizpa —dijo Atretes—. ¿Dónde puedo encontrarla?
—Rizpa vive en la ciudad.
—¿Dónde, exactamente?
Juan avanzó y puso su mano sobre el brazo de Atretes.
—Venga. Hablemos.
Se quitó la mano del hombre de encima.
—Solo dígame dónde encontrar a la mujer que tiene a mi hijo.
Juan volvió a mirarlo de frente.
—Cuando Hadasa vino a mí con el niño, me dijo que le habían ordenado que lo dejara sobre las rocas para que muriera.
—Yo no le di esa orden.
—Ella dijo que el padre no quería al niño.
El rostro de Atretes se puso rojo. Su boca se puso rígida.
—El niño es mío. Eso es todo lo que necesita saber.
Juan frunció el ceño.
—¿Hadasa está condenada ahora por haberme traído al bebé?
—No. —El acto de desobediencia de Hadasa de no dejar al bebé sobre las rocas habría sido motivo suficiente para condenarla, pero esa no había sido la razón por la que Julia la había mandado a morir. Atretes estaba seguro de ello. Hasta donde él sabía, Julia ni siquiera estaba al tanto de que el bebé seguía con vida. Pero Julia podía haberla condenado por cualquier capricho que se le hubiera ocurrido. Él solo sabía un dato de lo que le había sucedido a Hadasa.
—Uno de los sirvientes me dijo que a Hadasa le dieron la orden de quemar incienso en honor del emperador. Ella se negó y proclamó que su Cristo es el único dios verdadero.
Los ojos de Juan resplandecieron.
—Alabado sea Dios.
—Fue una tonta.
—Una tonta para Cristo.
—¿Está contento? —dijo Atretes sin poder creerlo—. Ella morirá por esas cuantas palabras.
—No, Atretes. Cualquiera que crea en Jesús no perecerá, sino que tendrá vida eterna.
Atretes se impacientó.
—No vine para hablar sobre sus dioses o su creencia en la vida después de la muerte. Vine por mi hijo. Si quiere una prueba de que soy el padre, ¿se conformará si se lo dice la ramera de su madre? Arrastraré hasta aquí a Julia Valeriano y la pondré de rodillas frente a usted para que se lo confiese. ¿Será eso suficiente? Luego, podrá ahogarla, si quiere, por lo ramera que es. Incluso es posible que yo lo ayude.
Juan recibió apaciblemente la ira del bárbaro.
—No dudo de que usted sea el padre. Estaba pensando en las necesidades del niño, Atretes. Esta no es una situación sin serias consecuencias. ¿Qué hay de Rizpa?
—¿Qué necesita un bebé, además de que lo alimenten y lo mantengan abrigado? En cuanto a la mujer, dele otro niño. El de otra persona. No tiene derecho a tener el mío.
—El Señor intervino por el bien de su hijo. Si no…
—Hadasa intervino.
—No fue una casualidad que ella me trajera al niño en el momento que lo hizo.
—¡Hadasa misma me dijo que, si hubiera sabido que yo quería al niño, me lo hubiera entregado a mí!
—¿Por qué no lo sabía?
Atretes apretó los dientes. De no haber sido por la multitud, habría usado la fuerza para conseguir la información que quería.
—¿Dónde está?
—Él está a salvo. Hadasa pensó que la única manera de salvar a su hijo era dándomelo a mí.
Atretes entrecerró los ojos con frialdad. Un músculo se puso tenso en su mandíbula mientras el calor subía hacia su rostro. Trataba de ocultar su vergüenza tras un muro de ira, pero sabía que no lo había logrado. Solo una persona lo había mirado como si pudiera ver bajo su piel, llegando a su mente y su corazón: Hadasa. Es decir, hasta este momento. Pues ahora este hombre hacía lo mismo.
Los recuerdos invadieron la mente de Atretes. Cuando la esclava fue a verlo y le contó que el hijo que llevaba Julia era de él, le dijo que no le importaba. ¿Qué certeza tenía de que el bebé fuera suyo? A pesar de que Hadasa se lo había asegurado insistentemente, Atretes sentía en carne viva la traición de Julia con otro hombre y estaba demasiado enojado para pensar con claridad. Le había dicho a Hadasa que si Julia Valeriano dejaba el bebé a sus pies, él lo dejaría allí y se marcharía sin siquiera mirar atrás. Nunca podría olvidar el dolor que esas palabras causaron en el rostro de la muchacha esclava… ni el remordimiento que lo había inundado mientras ella se iba. ¡Pero él era Atretes! No iba a pedirle que volviera.
¿Cómo podría haber imaginado que una mujer fuera tan insensible a su hijo como lo había sido Julia? Ninguna mujer germana ordenaría que su bebé fuera abandonado en las rocas para que muriera. Ninguna germana. Solo una civilizada mujer romana podía realizar semejante acto.
Si no hubiera sido por la intervención de Hadasa, su hijo hubiera muerto.
Una vez más, se concentró en el presente, en el hombre que estaba parado frente a él con mucha paciencia.
—El niño es mío. Sea lo que sea que haya dicho antes, ya no importa. Hadasa me envió aquí, y yo tendré a mi hijo.
Juan asintió.
—Mandaré a buscar a Rizpa y hablaré con ella. Dígame dónde encontrarlo y yo le llevaré a su hijo.
—Dígame dónde está ella y yo mismo iré a buscarlo.
Juan frunció el ceño.
—Atretes, esto será muy difícil. Rizpa ama al niño como si fuera de ella. No será fácil que lo entregue.
—Con más razón debo ir yo. No sería prudente que usted le advirtiera de antemano a esa mujer acerca de mis intenciones para que pueda así irse de la ciudad.
—Ni Rizpa ni yo mantendremos a su hijo alejado de usted.
—Solo tengo su palabra al respecto, ¿y quién es usted para mí, sino un desconocido? ¡Que, además, está mal de la cabeza! —lo dijo con una mirada expresiva hacia los devotos—. No tengo ningún motivo para confiar en usted. —Se rio burlonamente—. Y aún menos motivos para confiar en una mujer.
—Usted confió en Hadasa.
Su rostro se ensombreció.
Juan lo estudió durante un momento y luego le dijo cómo encontrar a Rizpa.
—Oraré para que su corazón sea conmovido por la compasión y la misericordia que Dios le ha mostrado al salvar la vida de su hijo. Rizpa es una mujer de probada fe.
—¿Qué significa eso?
—Ha soportado muchas tragedias en su joven vida.
—Esta no es por culpa mía.
—No, pero le pido que no le eche la culpa a ella por lo que ha sucedido.
—La culpa la tiene la madre del niño. Yo no culpo a Hadasa, ni a usted ni a esta viuda —dijo Atretes, aplacándose ahora que tenía la información que quería—. Además —añadió sonriendo irónicamente—, no tengo ninguna duda de que esta viuda suya se sentirá mucho mejor cuando sea generosamente recompensada por sus molestias. —Ignoró el gesto de dolor que hizo Juan al escuchar sus palabras. Al darse vuelta, se dio cuenta de que la multitud se había quedado en silencio—. ¿Qué están esperando?
—Pensaron que usted había venido para ser bautizado.
Con una risa burlona, Atretes subió rápidamente la colina sin dedicarles una mirada a los que estaban reunidos junto al río.
***
Atretes regresó a su villa por el camino periférico y esperó nuevamente. Sería más seguro entrar en la ciudad cuando cayera la noche y había otros asuntos que, en el apuro, había pasado por alto.
—¡Lagos! —su voz estruendosa retumbó por la escalera de mármol—. ¡Lagos!
Un hombre corrió por el pasillo superior.
—¡Mi señor!
—Ve al mercado de esclavos y cómprame una nodriza.
Lagos bajó aprisa la escalera.
—¿Una… nodriza, mi señor?
—Asegúrate de que sea germana. —Cruzó el patio a zancadas hacia los baños.
Lagos lo siguió, angustiado. Había tenido varios amos y este era, definitivamente, el más voluble entre todos. Lagos se había sentido sumamente honrado de estar entre los esclavos de Atretes, el gladiador más importante de todo el Imperio romano, pero nunca había esperado que el hombre estuviera tan al borde de la locura. Durante su primera semana en esta villa, Atretes había destrozado todos los muebles, había incendiado su habitación y luego había desaparecido. Después de un mes, Silus y Galo, dos gladiadores que Atretes le había comprado a Sertes para que fueran sus guardias, salieron a buscarlo.
—Está viviendo en las cuevas de las colinas —le informó Silus cuando volvieron.
—¡Tienes que traerlo de vuelta!
—¿Y arriesgarme a que me mate? ¡Olvídalo! Ve tú, viejo. Yo no. Yo valoro mi vida.
—Se morirá de hambre.
—Come la carne de los animales que caza con una de esas condenadas frámeas que usan los germanos —le informó Galo—. Se ha vuelto feri otra vez.
—¿No deberíamos hacer algo? —dijo Saturnina. La joven esclava estaba visiblemente afligida de que su amo se hubiera vuelto un bárbaro primitivo y que viviera como una bestia salvaje.
—¿Qué propondrías que hiciéramos, querida? ¿Enviarte a su cueva para que le levantes el ánimo? Tendrías mejor suerte conmigo —dijo Silus, pellizcándole la mejilla. Ella le quitó la mano con un golpe y él se rio—. Sabes que secretamente te alegraste de que la señora Julia rechazara a tu amo. Si alguna vez recobra el juicio y regresa, tú estarás esperando en la puerta.
Mientras Silus y Galo holgazaneaban, bebiendo y hablando de las viejas luchas en la arena, Lagos se había hecho cargo de la casa. Mantenía todo ordenado y listo por si el amo recuperaba el buen juicio y volvía.
Cosa que hizo sin avisar. Después de haber estado ausente por cinco meses, un día entró caminando enérgicamente a la villa, se quitó las pieles que tenía puestas, se bañó, se afeitó y se puso una túnica. Luego, mandó a uno de sus esclavos a buscar a Sertes y, cuando el editor de los juegos vino, se encerraron un rato. En la tarde del día siguiente llegó un mensajero y le dijo a Atretes que la mujer que él buscaba estaba en el calabozo. Atretes se fue tan pronto se hizo de noche.
Ahora había vuelto y solicitaba una nodriza. Una nodriza germana, ¡como si crecieran como uvas en una vid! En la villa no había ningún niño y Lagos no quería ni considerar cuáles eran los motivos de su amo para lo que estaba demandando. Él tenía una preocupación primordial en mente: sobrevivir.
Armándose de valor, abrió la boca para advertirle a su amo sobre ciertos hechos inevitables.
—Puede que eso no sea posible, mi señor.
—Paga el precio que sea. No me importa cuánto pidan.
Atretes arrojó su cinturón a un lado.
—No siempre es una cuestión de dinero, mi señor. Las germanas son muy solicitadas, especialmente si son rubias, y la provisión es esporádica… —Sintió que empalidecía al ver la mirada sardónica que Atretes le dio. Si alguien sabía de esos temas, era él. Lagos se preguntó si Atretes siquiera sabía de la nueva estatua de Marte que había sido erigida; el parecido que tenía con el gladiador que lo miraba tan impacientemente era asombroso. Las estatuillas de Atretes todavía se vendían afuera del anfiteatro. Tan solo el otro día, en el mercado, Lagos había visto en las tiendas del fabricante de ídolos que vendían siluetas del dios Apolo que se parecían a Atretes, aunque estaban un poco más dotadas de lo que la naturaleza le daba a cualquier hombre.
—Disculpe, mi señor, pero quizás no haya una nodriza germana disponible.
—Tú eres griego. Los griegos son ingeniosos. ¡Encuentra una! No tiene que ser rubia, pero asegúrate de que esté sana. —Se quitó la túnica y dejó al descubierto el cuerpo que adoraban infinidad de amoratae—. Y que esté aquí mañana por la mañana.
Caminó hasta el borde de la piscina.
—Sí, mi señor —dijo Lagos sombríamente, tomando la decisión de que era mejor trabajar con rapidez que perder tiempo tratando de razonar con un bárbaro loco. Si fallaba, sin duda Atretes devoraría su hígado como el cuervo que se deleitaba perpetuamente sobre el dios Prometeo.
Atretes se zambulló en la piscina; el agua fría fue un alivio para su mente febril. Salió y se sacudió el agua del cabello. Volvería a la ciudad esa misma noche. Solo. Si llevaba a Silus y a Galo con él, llamaría la atención. Además, ni siquiera dos guardias entrenados podrían contra una multitud. Sería mucho mejor entrar solo en la ciudad. Usaría ropas de plebeyo y se cubriría la cabeza. Disfrazado así, no debería tener ninguna dificultad.
Cuando terminó de bañarse, dio vueltas por la casa. Inquieto y tenso, vagó de un cuarto al otro hasta que llegó al más grande en el segundo piso. No había puesto un pie en esta recámara desde que le prendió fuego, unos cinco meses atrás. Dio un vistazo general y vio que los sirvientes se habían encargado de retirar el mobiliario carbonizado, los tapices y los jarrones corintios destrozados. Pese a que, ciertamente, habían restregado el mármol, todavía había evidencias visibles de su furia y de la destrucción que había querido consumar. Había comprado esta villa para Julia con la intención de traerla aquí como su esposa. Atretes tenía muy en claro cuánto disfrutaba Julia del lujo y recordó cuán orgulloso se había sentido cuando amuebló la recámara con las cosas más caras. Julia y él habrían compartido esta habitación.
En lugar de eso, ella se había casado con otro.
Todavía podía escucharla gritándole sus mentiras y sus excusas miserables cuando fue a buscarla, pocos meses después de haber ganado su libertad. Ella le dijo que su esposo era homosexual, que tenía un catamito y que no estaba interesado en ella. Julia le dijo que se había casado con ese otro para proteger su independencia económica, su libertad.
¡Bruja mentirosa!
Debió haber sabido cómo era desde el principio. ¿Acaso no había ido al Artemision, por la astucia de su corazón, vestida como una prostituta del templo para captar su atención? ¿No había sobornado a Sertes para hacerlo llamar del ludus cada vez que quería? Siempre que no interfiriera con el programa de entrenamiento que Sertes tenía destinado para él, el tiempo le era concedido. Ah, pero él, como un tonto, iba a ella a la mínima señal que le hacía con su dedo enjoyado. Embriagado por su belleza, sediento por su lasciva pasión, él había ido… y ella lo había destrozado.
¡Qué tonto!
Cuando tenía a Julia Valeriano en sus brazos, echaba el orgullo al viento y el respeto a sí mismo al polvo. Había aceptado la vergüenza. Durante todos los meses que duró su amorío clandestino, volvía a su celda del ludus deprimido y molesto, sin querer enfrentar la verdad. Sabía cómo era ella, aun entonces. Sin embargo, dejó que ella lo usara de la misma manera que lo habían usado todos los demás desde que cayó prisionero y fue arrancado de su amada Germania. Los brazos suaves y cariñosos de Julia habían sujetado su cuerpo con más fuerza que todas las cadenas que lo habían atado alguna vez.
La última vez que la vio, ella le había gritado que lo amaba. ¡Amor! Ella sabía tan poco del amor —y de él— que realmente creía que su matrimonio con otro no cambiaría en nada las cosas. Pensó que él seguiría yendo gustosamente cada vez que a ella se le antojara.
Por los dioses, sabía que podía lavarse miles de veces ¡y que nunca lograría borrar la mancha que ella le había dejado! Ahora, viendo la habitación desolada y devastada que tenía frente a él, juró que ninguna mujer volvería a tenerlo bajo ese tipo de control.
Cuando el sol se puso, Atretes se vistió con un manto tejido, metió una daga en su cinturón y salió hacia Éfeso. Se dirigió al norte por las colinas, usando un sendero que conocía bien, antes de buscar el camino. Las casitas salpicaban la campiña, pero eran cada vez más numerosas y próximas a medida que se acercaba a la ciudad. Las carretas cargadas con mercancías transitaban el camino principal hacia las puertas. Caminó inadvertido a la sombra de una de ellas, procurando esconderse del gentío cada vez mayor.
El conductor lo vio.
—¡Oye, tú! ¡Apártate de la carreta!
Atretes le hizo un gesto grosero con la mano.
—¿Quieres pelear? —gritó el conductor, levantándose del asiento. Atretes se rio burlonamente, pero no dijo nada. Enseguida notarían su acento; no había muchos germanos en esta parte del Imperio. Salió de la oscuridad y caminó dando largos pasos junto a las antorchas y a los centinelas romanos. Un soldado le dio un vistazo y ambas miradas se cruzaron por un breve instante. Atretes vio el interés repentino en los ojos del romano y agachó la cabeza para que no viera su rostro con claridad. El guardia le habló a uno de sus compañeros y Atretes se metió entre un grupo de viajeros y luego se escapó por el primer callejón que encontró. Esperó en la oscuridad, pero el centinela no envió a nadie a seguirlo.
Emprendió la marcha nuevamente, agradeciendo que la luna estuviera lo suficientemente llena para reflejar las piedras blancas incrustadas en el camino hecho con lajas de granito.
Juan le había explicado que la mujer que tenía a su hijo vivía en el barrio pobre, en el segundo piso de una vivienda en ruinas, al suroriente del complejo de las bibliotecas, cerca del Artemision. Atretes sabía que podía encontrar el edificio correcto si cruzaba el centro de la ciudad.
A medida que se acercaba al templo, las multitudes eran cada vez más numerosas. Siguiendo un laberinto de callejones en el intento de evitarlas, tropezó sobre un hombre que dormía contra una pared. El hombre se quejó, maldijo, se tapó la cabeza con su capa y se acurrucó de costado en el suelo.
Al escuchar voces detrás de él, Atretes apuró sus pasos. Cuando dobló en una esquina, alguien vertió a la calle desperdicios nocturnos desde un tercer piso. Saltó hacia atrás, asqueado, y gritó hacia la ventana abierta.
Las voces se apagaron, pero escuchó un movimiento en la oscuridad del callejón detrás de él. Al darse vuelta, aguzó la mirada. Seis sombras avanzaban hacia él, moviéndose sigilosamente. Giró completamente, preparado. Al darse cuenta de que los había visto, el comportamiento de los que lo acechaban se volvió audaz. Algunos emitieron sonidos socarrones para asustarlo. Se separaron y se acercaron a Atretes, rodeándolo. Uno era claramente el líder, pues era el que hacía señas, y los otros cinco ocuparon las posiciones cuidadosamente planeadas para impedir que la víctima escapara.
Al ver el destello de una daga, Atretes sonrió con frialdad.
—No les resultaré fácil.
—Tu bolsa de dinero —dijo el líder. Por su voz, Atretes supo que era joven.
—Ve a casa a dormir, muchacho, y así quizás logres sobrevivir la noche.
El joven rio burlonamente y siguió avanzando hacia él.
—Aguarda, Palus —dijo uno con tono nervioso.
—No tengo un buen presentimiento —dijo otro en la penumbra—. Es una cabeza más alto…
—¡Cállate, Tomás! Nosotros somos seis y él es uno solo.
—Tal vez no tenga dinero.
—Tiene dinero. Escuché el tintineo de las monedas. Son monedas pesadas. —Palus se acercó. Los demás lo imitaron—. ¡La bolsa! —Chasqueó los dedos—. Lánzamela.
—Ven y tómala.
Nadie se movió. Palus lo insultó con una grosería; su voz joven temblaba con encolerizada soberbia.
—No pensé que lo harías —dijo Atretes, escarbando nuevamente el orgullo de su atacante. El joven que tenía la daga arremetió contra él.
Habían pasado meses desde la última vez que Atretes luchó, pero no importó. Todo el entrenamiento y los instintos pulidos con precisión volvieron en un instante. Se movió rápidamente y esquivó la estocada de la daga. Atrapando la muñeca del muchacho, le torció el brazo hacia abajo y hacia atrás, arrancándolo de la articulación del hombro. Palus cayó gritando.
Los otros no sabían si correr o atacarlo, hasta que un tonto hizo lo segundo y el resto lo siguió. Uno de ellos golpeó a Atretes en la cara, mientras otro saltaba sobre su espalda. Atretes arremetió con toda su fuerza contra la pared y pateó fuertemente en las zonas bajas al que tenía enfrente.
Recibió dos puñetazos en el costado de la cabeza, y levantó bruscamente el codo y golpeó el pecho de su atacante. El ladrón se desplomó, respirando entrecortadamente.
En la riña, el manto de Atretes se desató y cayó hacia atrás, dejando al descubierto su cabello rubio y brillante bajo la luz de la luna.
—¡Zeus! ¡Es Atretes! —Los que todavía podían se dispersaron como ratas en la oscuridad.
—¡Ayúdenme! —gritó Palus, pero sus amigos lo habían abandonado. Gimiendo de dolor y sosteniendo el brazo fracturado contra su pecho, Palus se corrió hacia atrás hasta que chocó contra la pared—. No me mate —sollozó—. No me mate. ¡Por favor! No sabíamos que era usted.
—Muchacho, el más pequeño del anfiteatro era más valiente que tú. —Pasó a su lado y se alejó por el callejón.
Escuchó voces delante de él.
—¡Lo juro! ¡Era él! Era grande y su cabello era blanco a la luz de la luna. ¡Era Atretes!
—¿Dónde?
—¡Por allá! Es probable que haya matado a Palus.
Atretes maldijo en voz baja y echó a correr por una calle angosta que lo llevó en el sentido opuesto de adonde quería ir. Trotando por una calle entre dos edificios, apareció en otra avenida y dobló en una esquina que lo reencaminó. Más adelante había una vía pública principal que no estaba lejos del Artemision. Aminoró el paso mientras se acercaba, porque no quería llamar la atención con su apuro. Se puso el manto sobre la cabeza para volver a cubrir su cabello y bajó el mentón al entrar al bazar vespertino.
La calle estaba flanqueada por casillas y vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías. Mientras Atretes zigzagueaba entre el gentío, vio los templos en miniatura y las estatuillas de Artemisa, las bateas de amuletos y los estuches con incienso. Llegó a la tienda de un artífice de ídolos y echó un vistazo al mostrador cargado de estatuillas de mármol. Alguien chocó contra él, y él se acercó un poco más, fingiendo interés en las mercancías exhibidas. Necesitaba mezclarse con el gentío de compradores nocturnos. Los visitantes de todas partes del Imperio paseaban buscando ofertas. Atretes se quedó pasmado cuando vio las detalladas estatuillas.
El vendedor pensó que estaba interesado.
—¡Mire más de cerca, mi señor! Son réplicas de la nueva estatua que acaban de erigir en honor a Marte. No encontrará una obra mejor en ninguna parte.
Atretes se acercó más y levantó una. No se lo había imaginado: ¡era él! Miró con furia al ídolo ofensivo.
—¿Marte? —dijo con un gruñido acusador, con ganas de hacer polvo el mármol.
—Usted debe ser nuevo en la ciudad. ¿Está haciendo una peregrinación a nuestra diosa? —El vendedor le mostró una pequeña estatua adornada con senos que usaba un tocado intercalado de símbolos, uno de los cuales era la runa del dios Tiwaz, a quien Atretes había venerado.
—¡Ahí está! Allí, en la tienda del fabricante de ídolos.
Atretes miró alrededor bruscamente y vio a una docena de jóvenes abriéndose paso entre la multitud y yendo hacia él.
—¡Te dije que era Atretes!
—¡Atretes! ¿Dónde?
Las personas que tenía a su izquierda y a su derecha se dieron vuelta para mirarlo. El vendedor de ídolos se quedó con la boca abierta, mirándolo fijamente.
—Es usted. ¡Por los dioses!
Atretes barrió la mesa con su brazo, aferró el borde y la volcó. Empujando a varias personas hacia un costado, trató de huir. Un hombre lo agarró de la túnica. Atretes profirió un grito enfurecido y lo golpeó en la cara. Cuando el hombre cayó, arrastró a otros tres consigo.
Se desató una conmoción en toda la calle.
—¡Atretes! ¡Atretes está aquí!
Otras manos cayeron sobre él; las voces gritaban su nombre febrilmente.
Atretes no estaba acostumbrado al temor real, pero entonces lo conoció, cuando creció el furor en el mercado. En un momento más habría un disturbio con él en el centro. Se abrió paso entre media docena de cuerpos que lo rasguñaban, sabiendo que tenía que escapar. Ahora.
—¡Atretes! —chilló una mujer arrojándose sobre él. Mientras se la sacaba de encima, sus uñas le rasguñaron el cuello. Otra persona le arrancó un mechón de cabello. Le arrancaron el manto de los hombros. La gente gritaba.
Se liberó y huyó, apartando a la gente a los golpes cuando se cruzaba en su camino. Los amoratae gritaban y lo perseguían como una jauría de perros salvajes. Al esconderse en la angosta vía de tiendas, derribó otra mesa. Frutas y verduras se desparramaron por la calle peatonal. Volcó otro mostrador de objetos de cobre, desparramando más obstáculos al paso de la muchedumbre. Hubo gritos detrás de él cuando varios cayeron. Saltando sobre un pequeño carro, dobló repentinamente y corrió por un callejón entre dos edificios. Cuando vio que era un callejón sin salida, sintió más pánico que nunca en toda su vida. Una vez, en la arena, había visto a una jauría de perros salvajes perseguir a un hombre. Cuando los perros lo atraparon, lo hicieron pedazos. Estos amoratae, en su pasión delirante, bien podían hacerle lo mismo si lo alcanzaban.
Atretes se dio vuelta desesperadamente y buscó cómo escapar. Cuando vio una puerta, corrió hacia ella. Estaba cerrada. La embistió con el hombro y la abrió. Corrió escaleras arriba por un pasadizo oscuro. Un piso; luego, el segundo. Deteniéndose en el rellano, esperó. Contuvo la respiración y escuchó.
Los sonidos apagados de las voces llegaban desde la calle.
—Debe haber entrado en una de las viviendas.
—¡Busquen por allí!
—No, ¡esperen! Esta puerta fue forzada.
Pasos apurados subieron por las escaleras.
—Está aquí adentro.
Atretes corrió por el pasillo con todo el sigilo que pudo. Aunque las puertas de los apartamentos estaban cerradas, el lugar apestaba a escoria humana. Una puerta se abrió detrás de él y alguien miró hacia afuera, justo en el momento que se metía en un pasadizo angosto y húmedo. Llegó al tercer piso y luego al cuarto. Sus perseguidores, que seguían gritando, estaban despertando a todos los del edificio. Cuando llegó a la azotea, quedó al aire libre, sin otro lugar donde esconderse.
Las voces subían por la escalera.
Al ver que había una sola manera de escapar, la tomó. Corriendo con todas sus fuerzas, Atretes se impulsó y cruzó de un salto la distancia hasta el techo de otro edificio. Cayó pesadamente y rodó. Se puso de pie, rápidamente entró por otra puerta y se escondió en las sombras de una escalera justo cuando una docena de personas salían a la azotea desde la que acababa de saltar.
Atretes retrocedió bruscamente, jadeando y con el corazón palpitante.
Las voces se desvanecieron cuando una a una bajaron corriendo las escaleras, buscándolo nuevamente en los alrededores sombríos de la vivienda. Atretes se arrellanó contra la pared y cerró los ojos, tratando de recuperar su aliento.
¿Cómo iba a hacer para cruzar la ciudad, encontrar a la viuda que tenía a su hijo, sacar al niño y a sí mismo de la ciudad, sin que ambos perdieran la vida en el intento?
Maldijo a los fabricantes de ídolos por convertirlo en una imagen de culto para este pueblo idólatra y cerró su mente a cualquier otra cosa que no fuera salir entero de la ciudad. Cuando lo lograra, buscaría otra manera de recuperar a su hijo.
Esperó una hora antes de arriesgarse a bajar las escaleras y los pasillos del edificio. Cada sonido lo hacía retraerse. Cuando llegó a la calle, se mantuvo cerca de las paredes, usando el velo de la oscuridad para protegerse. Se perdió. Aprovechando las horas preciosas de la noche, encontró su camino como una rata en el laberinto de pasajes y calles angostas.
Llegó a las puertas de la ciudad en el preciso instante en que el sol comenzaba a salir.
Tan cierto como el amanecer
HADASA
REPASO DEL PERSONAJE
- Hablen de cómo percibían a Hadasa los que estaban en el calabozo del anfiteatro. ¿Cómo la veía Atretes?
- Analicen el rol de Hadasa en la vida de Atretes.
PROFUNDIZANDO
- Relaten la información y el consejo que Hadasa le dio a Atretes. ¿Qué tan efectiva o persuasiva fue?
- ¿Qué creen que hizo que la conversación con Atretes fuera tan intensa para Hadasa?
- ¿De qué maneras han sido ustedes persuasivos o efectivos en situaciones intensas?
PERCEPCIONES Y DESAFÍOS PERSONALES
- Según su opinión, ¿qué es lo que más se destaca en Hadasa?
- ¿Creen que el sentimiento de paz de Hadasa era realista? ¿Cómo se compara con su propio sentimiento de paz?
- «Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea» (Santiago 1:19-20). Describan cómo ejemplifica Hadasa este pasaje de la Escritura.
BÚSQUEDA EN LAS ESCRITURAS
Mientras piensan en la paciencia y el valor de Hadasa, busquen los siguientes versículos bíblicos. Podrían darles una mejor pers- pectiva de la fuente de la efectividad de su vida, y podrían desa- fiarlos también a ustedes.
COLOSENSES 4:5-6 1
PEDRO 4:12-13
SALMO 27:14
ATRETES
REPASO DEL PERSONAJE
- Elijan una escena conmovedora o inquietante con Atretes y compartan alguna perspectiva nueva que les parezca valiosa.
- Discutan la relación de Atretes con Rizpa. ¿Cómo cambió?
PROFUNDIZANDO
- Describan los planes que tenía Atretes para su hijo. ¿De qué maneras cambió Dios esos planes?
- Al cambiar los planes de Atretes, ¿cómo cambió Dios a Atretes?
PERCEPCIONES Y DESAFÍOS PERSONALES
- ¿De qué maneras se identifican con Atretes? ¿En qué se diferencian?
- ¿Cuál les parece que era el conflicto central de Atretes?
- «Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente:
todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea» (Santiago 1:19-20). ¿Qué lecciones aprendió Atretes en estas líneas?
BÚSQUEDA EN LAS ESCRITURAS
Mientras analizan la vida de Atretes, busquen los siguientes ver- sículos bíblicos. Consideren qué ideas pudieron haberlo llevado a los cambios que hubo en su vida y que podrían hacer lo mismo en ustedes.
PROVERBIOS 16:9, 32
1 PEDRO 3:8
SANTIAGO 4:10
RIZPA
REPASO DEL PERSONAJE
- Hablen de su escena favorita con Rizpa. ¿Qué los atrae de la escena?
- Comparen la fe de Rizpa con la de Hadasa.
PROFUNDIZANDO
- Describan el conflicto que había en la manera de pensar de Rizpa comparándolo con el que había en su corazón.
- ¿En qué forma influía el pasado de Rizpa sobre su capacidad de confiar en Dios? ¿Cómo cambió Rizpa?
- ¿Qué interfiere con la capacidad de ustedes de confiar en Dios?
PERCEPCIONES Y DESAFÍOS PERSONALES
- ¿De qué maneras se parecen ustedes a Rizpa? ¿En qué se diferencian?
- ¿Creen que la relación de Rizpa con Dios era realista? Explíquenlo.
- «Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea» (Santiago 1:19-20). ¿Qué pasó con el enojo de Rizpa? ¿Y con el suyo?
BÚSQUEDA EN LAS ESCRITURAS
Mientras piensan en Rizpa y las decisiones que tomó mientras luchaba con su fe en Dios, traten de leer los siguientes versículos. Ellos pueden revelarles los desafíos y victorias de Rizpa y, además, brindarles otro punto de vista.
GÁLATAS 5:13
PROVERBIOS 15:1
EFESIOS 5:15
TEÓFILO
REPASO DEL PERSONAJE
- Elijan una escena memorable de Teófilo y analicen qué la hace inolvidable.
- Comparen la relación de Teófilo con Rizpa y su relación con Atretes. ¿Qué diferencias encuentran?
PROFUNDIZANDO
- Describan la reputación de Teófilo.
- ¿De qué maneras compartía Teófilo su fe en Dios? ¿Era eficaz? ¿Qué les gustaría aprender de su ejemplo?
- ¿Cómo describirían otras personas la reputación de ustedes?
PERCEPCIONES Y DESAFÍOS PERSONALES
- ¿En qué se parecen ustedes a Teófilo? ¿En qué cosas son diferentes?
- Consideren la sabiduría y los consejos de Teófilo. ¿Cómo pueden compararlos con su propia sabiduría y sus consejos?
- «Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea» (Santiago 1:19-20). Analicen cómo entendía Teófilo los principios de este versículo.
BÚSQUEDA EN LAS ESCRITURAS
Mientras reflexionan sobre la vida y la reputación de Teófilo, lean los siguientes versículos bíblicos. Podrían revelarles las motivacio- nes del personaje y desafiarlos también.
EFESIOS 5:19
COLOSENSES 3:16
FILIPENSES 1:12
GÁLATAS 6:4-5
As Sure as the Dawn
MORE DETAILS